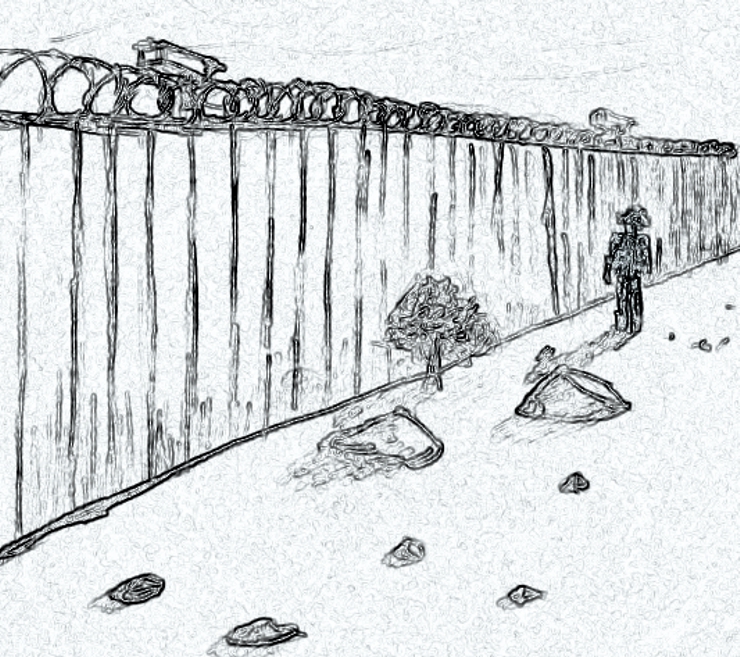Por Eglón Mendoza
“Aquí́ no hay desaparecidos, como los llaman los comunistas.
¿Desaparecidos? No hay ninguno, todos murieron.”
Rubén Figueroa[1]
Cada vez que me paro frente a un puesto de periódicos y revistas, o me sumerjo en la red en busca de las noticias del día, me encuentro con una serie de notas que dan cuenta de la crisis económica alrededor del mundo; los juicios en contra de mandatarios; la carestía de productos básicos; las cifras alarmantes sobre la inseguridad; la muerte de un ídolo nacional; la visita incomoda de un candidato presidencial; el repudio de un país a su presidente; entre muchas otras crónicas que intentan recordarnos el mundo caótico que habitamos.
Uno de los encabezados recurrentes es aquel que anuncia un ejecutado más en México. Pero cuando me doy a la tarea de leer la nota completa, descubro que se trata de algo más que una supuesta “víctima del crimen organizado” (de daños colaterales), como hemos aprendido a nombrarlos de manera generalizada y oficial: “uno más”, “otro que andaba en malos pasos”, “alguien que estuvo en el lugar equivocado.”
Súbitamente descubro que ese nuevo ejecutado, encontrado en una fosa común, en el cauce de un río o en alguna plaza pública, no tiene nombre. Y no lo tiene porque al parecer nadie sabe que existe, las autoridades dicen no tener registro de alguien que lo esté buscando. Es un pedazo de hueso irreconocible, son los restos de un cuerpo abandonado en el SEMEFO (Servicio Médico Forense), un desaparecido que ya fue encontrado; pero lo que todavía no conocemos es su historia, su identidad, su testimonio.
En las siguientes líneas realizaré una breve revisión histórica de la brutal política que ha cimbrado a todo un continente, incluyendo a nuestro país. La desaparición forzada de civiles, por el hecho de refutar o estorbar a un sistema hegemónico, dominado por el poder y la desidia, nos ha puesto frente a frente con el horror de una catástrofe social. ¿Cuáles son las estadísticas del terror? ¿Cuál es la identidad de los desaparecidos? ¿Por qué es importante la memoria histórica?
Hablar de desaparecidos o desapariciones forzadas en México, se ha convertido en una especie de tema difuminado en el discurso gubernamental y cotidiano. Es una característica más de este país sui generis, algo para lo que no tenemos tiempo y que únicamente le compete al gobierno o a los organismos internacionales. Se trata de un asunto del cual nos desentendemos, hasta el día en que el terror nos alcanza y nos enfrentamos ante la indiferencia institucional, local y nacional.
De acuerdo con la resolución 47/133 de la Asamblea General de Naciones Unidas, celebrada en 1992, la desaparición forzada de personas se produce siempre que:
se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas, o que estas resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del Gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y que luego se niegan a revelar la suerte o el paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así a la protección de la ley.[2]
Sin embargo, definir una de las máximas violaciones a los derechos humanos no ha sido tarea fácil, así como tampoco la generación de un consenso y un compromiso real entre los países miembros o no, de Naciones Unidas.
La genealogía de este acto ilícito y sistemático en contra de la población civil, tiene sus orígenes en América Latina durante las dictaduras militares y conflictos políticos en la década de los setentas. Aunque también se pueden encontrar algunos antecedentes previos, como es el caso de las técnicas de desaparición implementadas por la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) en 1930.[3]
Fue en Guatemala entre los años de 1963 y 1966, durante el régimen militar de Enrique Peralta, donde se germinaron los cimientos de esta táctica de terrorismo de Estado, que registró un cruento saldo de 45 mil desaparecidos y 150 mil asesinatos ejecutados por razones políticas; entre las víctimas estuvieron intelectuales, jefes de la resistencia civil, así como representantes sindicales.[4]
Pareciera que de manera inevitable, el terror comenzó a esparcirse en el transcurso de las siguientes décadas a los diferentes territorios de América como en El Salvador, Chile, Honduras, Uruguay, Perú, Bolivia, Argentina y, por supuesto, México. Lo alarmante no sólo se advierte en la capacidad virulenta que tiene esta política del terror, sino que son las cifras históricas[5] las que nos obligan a reflexionar respecto a la necesidad de una revisión urgente de la memoria colectiva, como parte de un esfuerzo ineludible para revertir la justicia infame que ha dañado no sólo a una población en particular, sino a todo un continente y a la comunidad internacional.
La violación metódica de los Derechos Humanos de miles de personas en toda Latinoamérica, entre ellos el derecho a la vida; el derecho a la integridad personal; el derecho a la libertad personal; el derecho a las garantías judiciales; y el derecho a la protección judicial, llevó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a desempeñar un papel fundamental en la descripción y en la resolución de cientos de casos relacionados con el delito tipificado como desaparición forzada.[6]
El Estado mexicano ha ratificado una serie de convenciones y estatutos, con los cuales ha adquirido una supuesta corresponsabilidad para atender y resolver los casos de desapariciones forzadas en el país. Sin embargo, en el momento de actuar o pronunciarse al respecto, los “representantes” del Gobierno se han visto entramados entre la vieja demagogia oficialista y una perversa indolencia hacia la rabia de las familias, que a pesar de la hecatombe que ha producido esta catástrofe social, insisten hasta el cansancio en la búsqueda de sus no muertos, ni vivos, sino desaparecidos. ¿Y cómo no hacerlo, cuando se trata de desapariciones perpetradas por agentes del Estado o particulares coludidos con el Ejército, con la policía local y federal, con los altos mandos de las instituciones de “procuración de justicia.”? ¿Cómo no salir a exigir justicia para quienes ya no tienen ni siquiera una identidad reconocida, que se han convertido en simple materia ósea y que ocupan la categoría social del desaparecido, que son los parias de éste y del viejo siglo?
Han sido clasificados y condenados a la misma suerte de los apestados, los sidosos, los indígenas, los normalistas, las putas, los migrantes, los homosexuales, los estudiantes, los pobres, las identidades transgénero, los “ninis”, los de la calle. Ser un desaparecido implica dejar de existir como ciudadano, ocupar una nueva categoría de persona, ser objeto de lo que Foucault denomina el poder coercitivo que ilumina a aquellos sobre quienes se ejerce, a pesar de su ausencia.[7]
El fenómeno de la desaparición forzada en México se puede fragmentar en tres periodos. En primer lugar tenemos la llamada “Guerra Sucia” durante la década de los 70 y algunos años posteriores, sin embargo sería una injusticia no mencionar los hechos ocurridos durante el movimiento estudiantil y social de 1968. Durante más de dos décadas el Estado mexicano, a través de agentes y grupos paramilitares, detuvo, encarceló, torturó, asesinó y desapareció todo rastro de existencia de luchadores sociales, de transeúntes, de estudiantes, de indígenas, de mujeres, de niños, de testigos, de abogados, de académicos. Muchas veces bajo la instrucción de hacerlo en contra de cualquiera que tuviera la facha de ser eso que contradecía al régimen o a las normas, revelando el móvil racista, discriminatorio y autoritario del Gobierno.
La segunda etapa corresponde al periodo comprendido a partir del 2006, año en el que se inició la llamada “Guerra contra el narcotráfico”, caracterizada por el despliegue de las Fuerzas Armadas; el inicio de una “purga social” en la que se detenía a personas supuestamente relacionadas con el crimen organizado; una violación sistemática a los Derechos Humanos; el incremento del arraigo ilegal de personas; la creación de culpables; así como la proliferación de fosas comunes, repletas de “cuerpos sin nombre”. El resultado, más de 130 mil muertos, miles de desaparecidos, y una respuesta vaga por parte del Gobierno mexicano.
A partir de 2012, dio inicio el tercer periodo del terror. Diversos organismos internacionales denunciaron el feroz uso de la tortura, la desaparición forzada, el abuso en contra de migrantes, la corrupción en todos los niveles de gobierno, y la colusión entre las fuerzas de seguridad pública con los principales cárteles del narcotráfico. Fue así, que en el año 2014 la cloaca se destapó, y el gobierno en turno no pudo evitarlo, ni ocultarlo. Las calles se desbordaron, la indignación y la rabia ocuparon las principales plazas del país, exigiendo justicia para lo que se convertiría hasta el día de hoy en el símbolo de los miles de desaparecidos del presente y del pasado en México:[8] Ayotzinapa.
Y aquí estamos, replegados en nuestras guaridas domésticas, aterrados por el olor a muerte. Nadie quiere cambiar el carnet de identidad, convertirse en un desaparecido, pasar a formar parte del inframundo que delimita y estratifica lo que somos, o en lo que el miedo nos ha transformado como sociedad.
A pesar del reclamo nacional e internacional en contra de los gobiernos represores, el poder que detentan les ha permitido salir prácticamente ilesos, dejándonos con un profundo sentido de frustración y abatimiento. Y mientras el olvido y la despolitización nos seducen, y el Gobierno nos ofrece una justicia convertida en fuerza. Los desaparecidos encarnan una resistencia, prácticamente fantasmagórica; se rehúsan al olvido, demandan una dignidad personal, social e histórica. Su identidad es nuestra propia identidad. Somos la voz de los no vivos, ni muertos. Somos el resultado de los años del terror Latinoamericano. Somos los supervivientes de la cobardía oficialista. Somos y aún estamos. El reto consistirá en desenterrar al silencio, la convicción y el aliento.
[1] Rubén Figueroa fue Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero, en México, durante el periodo de 1993 a 1996, época que también abarca la llamada “Guerra Sucia”.
[2] Naciones Unidas, Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas (A/RES/47/133), 2003, p. 1. Recuperado de: http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/47/133
[3] Robledo Silvestre, “Genealogía e historia no resuelta de la desaparición forzada en México”, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-Sede Académica de Ecuador, Íconos. Revista de Ciencias Sociales, núm. 55, Quito, mayo 2016, p. 97.
[4] Citroni, “‘Desaparición forzada de personas’: desarrollo del fenómeno y respuestas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, en Anuario De Derecho Internacional, 19373-407, 2003, p. 374.
[5] De acuerdo con Amnistía Internacional, en 20 años, más de 90 mil personas han sido víctimas de desapariciones forzadas en América Latina.
[6] Fue hasta 2001 cuando se modificó el Código Penal Federal Mexicano, al incluir por primera vez el delito de desaparición forzada.
[7] Michael Foucault, Vigilar y Castigar: nacimiento de la prisión, Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 2002, p. 174.
[8] De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), existen un total de 28, 472 personas desaparecidas, sin hacer distinción de las víctimas de desapariciones forzadas. Hay casos sin resolver de más de una década, lo cual refleja la incapacidad del Estado Mexicano para atender y respetar las exigencias de las familias que aún siguen buscando a sus desaparecidos.