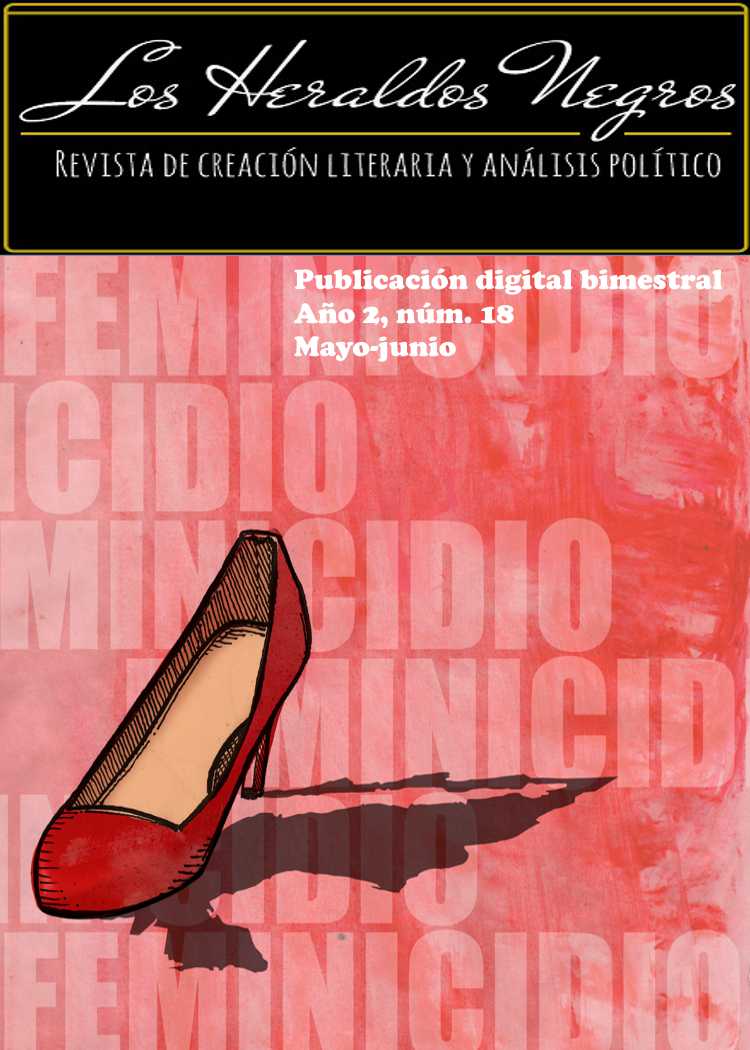Por Mariano Gallego
Aún estábamos cenando cuando Marisol nos contó la vez que la internaron en el hospital de La Quiaca por un problema gástrico. —Fue horrible— dijo e hizo un gesto de dolor recordando el hecho. Yo todavía seguía pensando en el caso de las hormigas y las abducciones y en las formas en que algunas instituciones muchas veces imponen sus conocimientos como los únicos legítimos.
Su comentario me trajo a la mente el caso de los partos en Iruya. Años atrás la mortalidad infantil trepaba a números similares en algunos países africanos a causa de que las mujeres se negaban a parir en los hospitales. La llegada al mundo de un nuevo integrante de la comunidad no es cosa simple como para que lo haga tan fuera de contexto y a las madres les es imposible sentirse cómodas en condiciones tan impropias. Algunos indigenistas y representantes de las comunidades Kollas reivindican los partos caseros como un elemento importante de su cultura, un tipo de conocimientos que el estado les intenta arrebatar, dicen. Algo que cualquier culturalista describiría como una práctica de resistencia. Finalmente, el gobierno de la Provincia de Salta tomó la decisión más razonable que podía: contrató a las parteras más importantes del Departamento para que formaran a las enfermeras que venían de centros urbanos y poco o nada sabían respecto de las prácticas ancestrales. Los índices de mortalidad infantil bajaron drásticamente.
—Ir al hospital de La Quiaca es casi la muerte— dice Marisol —por protocolo te dejan una semana entera. Cuando tuve la operación me pasó, estuve una semana internada sin que me hicieran nada. Y después me mandaron al hospital de San Salvador y me dejaron una semana más, ni siquiera sé para qué… para peor, ´mija´ hasta ahí no podía venir a visitarme y entonces estaba sola. No conocía a nadie, me deprimí mucho—. Mientras la miraba recordé su uso constante de la tercera persona del plural. —Para peor había una ventana que estaba medio rota y entraba un poco de frío y cuando le pedí a la enfermera si se podía poner una cinta para que no entrara tanto frío me respondió que ella no estaba ´pareso´, que le pidiera a algún pariente. No tengo parientes acá, le dije, y me puse a llorar… Parecía una tonta, me miraban como si fuese una loca. Cuando volví a casa me costó muchísimo recuperarme, estuve casi un mes tirada en la cama sin poder moverme…
Para Marisol ir a un hospital es una extrapolación cultural, como traspasar un umbral histórico y recorrer cinco siglos en quince minutos. Significa quedar preso en un lugar extraño, poco familiar, desvinculado de su contexto.
Yavi es un lugar atemporal, el tiempo casi no transcurre y jamás ingresaron a la modernidad. Las instituciones médicas generalmente no tienen en cuenta esas cuestiones. Los hospitales son fríos y están atravesados por una temporalidad que a ellos se les hace extraña. No es fácil comprender semejante anonimato. Es por eso que antes que ser vistos por un médico prefieren probar con curaciones locales, como vienen haciéndolo desde hace cientos de años.
—Acá hay quienes te saben curar un esguince en un ratito— dice —te localizan el tendón y con un lápiz te dan calor y te lo estiran como si fuese un chicle. Salís caminando. Si te mandan a La Quiaca te ponen un yeso y no te lo sacan en un mes y te terminan jodiendo el músculo. Si tenés una tendinitis es más complicado, porque además si no la curás se te queda crónica…
Su relato se detuvo, se tocó la oreja con una mano y su cara transparente se transformó. Fue como si se avergonzara de lo que estaba por contar frente a nosotros.
—¿Qué pasa con una tendinitis? —le pregunté. Dudó.
—Entonces hay que matar un perro negro— dijo tímidamente y se volvió a tocar la oreja —y mezclar su sangre con alcohol, para que levante temperatura. Después lo frotás contra el cuerpo, en el lugar donde te dio—. Se calló unos segundos y bajó la mirada. —Pero yo nunca lo hice— se adelantó a decir, probablemente frente a nuestras expresiones de sorpresa —tenía dos perros negros, a veces me los venían a pedir, véndamelos Marisol, me decían, por favor… pero yo no los vendía. Sí tuve que matar a uno, pero por otro motivo, y al otro lo regalé. Pero lo mandé bien lejos, a La Quiaca, porque sabía que acá lo podían matar.
Su relato volvió a detenerse y aproveché para mirar la decoración del comedor. Sobre el piso había una canasta con peras y manzanas diminutas, son muy comunes por la zona (parecían frutas liliputienses). Un murmullo sordo provenía del televisor, siempre prendido, a manera de un fuego ancestral, con la comodidad de no tener que avivarlo ni controlado regularmente. Me detuve en el retrato de un militar, el cuadrito estaba enmarcado en madera y colgaba de una de las paredes. El rostro era muy joven y su piel oscura, tenía rasgos claramente aborígenes. Podía observarse el cuello verde militar del saco al igual que su gorra, con el escudo argentino. Tenía una expresión seria, había algo en todo eso que me hacía ruido.
—Mi papá vino para que lo viera con mis propios ojos— dijo Marisol luego de un silencio marcado.
—¿Cómo? —le preguntó una de las chicas, desconcertada. No recuerdo si fue Flor o Daniela.
—Sí, venga —continuó Marisol— venga, me dijo, venga que le voy a mostrar. ¿Qué cosa? le preguntaba yo, pero no me decía. Venga mija, va a ver usted misma. Y me llevó a una tierra que tenemos cerca del río. Todos lo querían, el andaba siempre por ahí, cerca del camping, a veces desaparecía por dos o tres días, me extrañaba que no viniera ni a comer— se la notaba incómoda contando aquel relato, pero por alguna razón necesitaba hacerlo. —Bajaba al río y ahí estaba, en el camping, con algún turista que lo había adoptado. Déjelo, me decían, que nosotros lo alimentamos—. Se detuvo, sus ojos negros transparentes se habían entristecido. —Era un buen perro, yo lo quería mucho, era muy inteligente. Entonces vi lo que había hecho. Mi papá me llevó hasta la tierra, venga mija, va a ver, me seguía diciendo cuando caminábamos, pasamos por la iglesia de San Francisco, recuerdo que me persigné, como intuyendo algo. Cuando llegamos me mostró. No lo podía creer, el pobrecito se tapaba la cara con las patas como si supiera la que se había mandado y la que le esperaba. Yo se las voy a reponer, le dije, no le voy a dar la plata porque la plata usted se la gasta y después se queda sin plata y sin nada. Yo se las voy a reponer una por una— hizo un silencio, me pareció que no terminaba de procesar el hecho, aunque posiblemente fuera idea mía. —Yo misma lo hice, lo tuve que matar, yo misma, le pasé una soga por el cuello y me alejé. El pobre no se quería morir, se agarraba con sus patas al lazo, y yo tiraba, pero no se iba. Me costó muchísimo, tuve que hacer mucha fuerza, no podía mirar ya.
Nuestros gestos eran de estupefacción, luchábamos por no emitir sonido alguno. Por respeto, para no entrometernos. Pensé en el relativismo cultural, en el bien y el mal, y en todas las teorías que se desprenden de la hermenéutica. Se me apareció la imagen de dos universos chocando de manera frontal y haciendo explosión, una especie de big bang a escala pequeña. Dos aros gigantes llenos de luz que se unen en su trayectoria y a medida que se van juntando las explosiones se hacen más luminosas y más fuertes. Pero no dije ni ah, intenté ni siquiera mover los ojos, o la boca. Los movimientos de mi boca siempre me delatan. Pensé en mi perro, lo que uno hace en estos casos, personalizar la situación, es inevitable. Pero me callé, nadie dijo nada, ni ah. Intentábamos comprender, sólo eso. Marisol nos miró, con esos ojos negros que ya no se me aparecían tan transparentes como antes, que ya no podía descifrar, a causa de mis propios prejuicios, y como si cerrara un silogismo, o un alegato dijo,
—El Alcu —así se llamaba el perro— mató diecisiete ovejas.