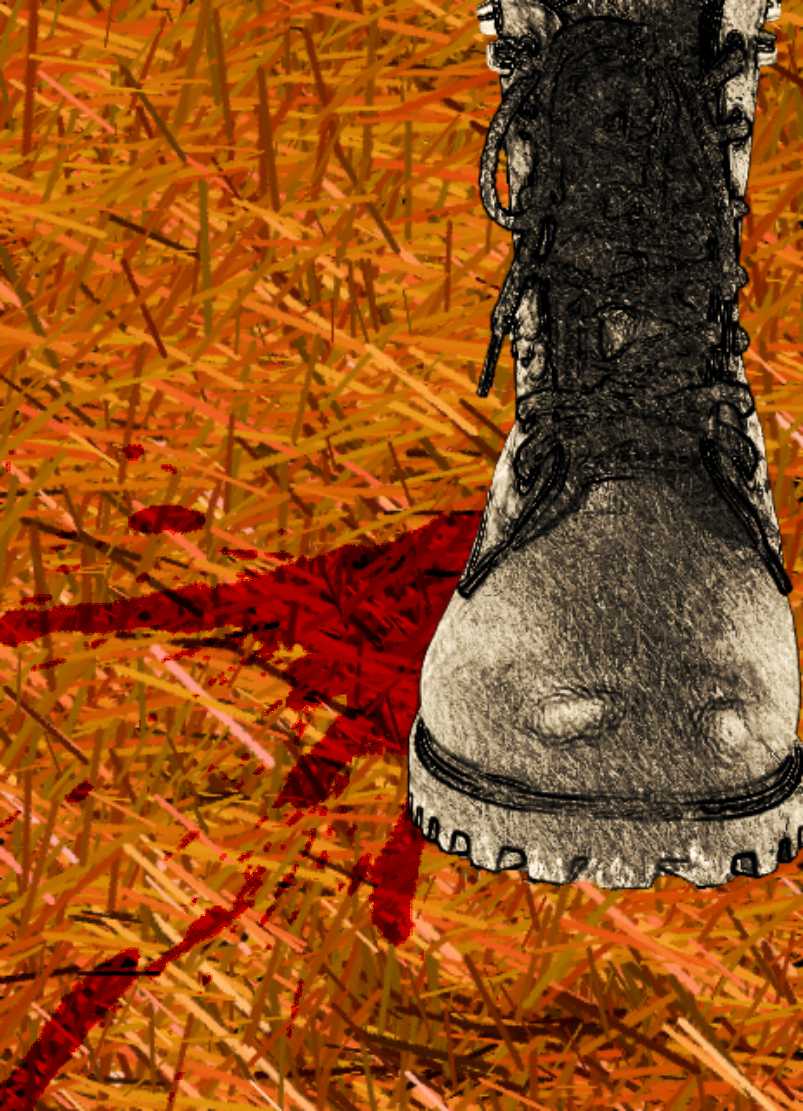Por Antonio Rubio Reyes
Pareciera que la homofobia es una enfermedad del odio reciente, contemporánea, y que ha penetrado casi todos los discursos que podemos recibir: el televisivo, el periodístico, el político, el literario e incluso en el lenguaje del meme. No hay certeza de dónde surge la homofobia, quizá sea una condición cambiante con la cultura y el tiempo, sin embargo, es cierto que la homofobia se vio reforzada y tuvo una gran difusión con el discurso literario del cristianismo: la Biblia. Apoyados en ella, (también en el Corán) la homofobia y el machismo, el desprecio a los suicidas, a los pobres y un largo, largo etcétera, serán valores bien vistos en distintos lugares del mundo; valores basados en malas lecturas e interpretaciones (y también verdades y contradicciones) del libro religioso. Lamentablemente es tradicional. Por ejemplo en la Divina comedia de Dante leemos que los homosexuales son condenados al sexto círculo (representado por la violencia) porque violentan contra la naturaleza: habitan un desierto de arena ardiente y una lluvia de fuego cae sobre ellos.
México, al ser un país devoto, católico y machista, parte también desde esta homofobia bíblica enraizada hasta en nuestro lenguaje. Palabras como puto y joto conforman un repertorio de odio que se inculca desde la infancia, en las instituciones educativas y la familia. Desde pequeños nos forman para ser homofóbicos: respetar al otro siempre y cuando esté de acuerdo conmigo, ser naturales según la dictadura de Dios, y por ende de los hombres, reivindicar la moral y las buenas costumbres.
La homofobia, concepto peligroso y difícil de definir, según ha señalado Carlos Monsiváis, una deshumanización, denota una angustia por la identidad que “le viene al homosexual por no ser ni hombre ni mujer”[1] y además aparece como una traición hacia el machismo, una desvalorización del hombre. Asimismo, señala que sólo resulta adecuado hablar de homofobia “cuando ya se considera social y culturalmente negativa la discriminación de una persona sobre la base de sus preferencias sexuales”.[2] De ahí que tanto homosexuales como bisexuales y hasta heterosexuales y asexuales se vean afectados por el discurso de la homofobia, en la que existe sin duda un desprecio y una discriminación social, física y psicológica siempre injusta para el otro, en el que una minoría (minoría definida como un grupo que carece de poder) resulta atacada.
La peor cara de la homofobia es claramente la violencia, que siempre se justifica en virtud de un triunfo moral. Gracias a los medios de comunicación y a ese prejuicio judeo-cristiano, quienes destruyen y violentan al otro, ya sea tanto por palabras como por el mismo ataque físico se presentan igual a héroes, a sanadores sociales, a justicieros divinos, profetas. De ahí que Marina Castañeda en un iluminador ensayo apunte que
la homofobia daña no sólo a los homosexuales, sino a toda la sociedad, porque la priva de un gran abanico de talentos y experiencias fuera de las normas convencionales; penaliza no sólo la homosexualidad, sino toda la diferencia y por ende la innovación.[3]
Por supuesto, la homofobia contamina y destruye la identidad de los discriminados. Castañeda indicará después que la homofobia no sólo trata sobre orientación sexual y es el reflejo fiel de la cultura y sociedad que la produce: “en las sociedades machistas tiene más que ver con cierta concepción de los roles de género que con la orientación sexual propiamente dicha”.[4] No se necesita ser propiamente homosexual para sufrir de homofobia, sólo basta con ser diferente y no respetar esa concepción tradicional. De ahí que sea la familia y los amigos, además del lenguaje, los primeros en destruir a través del discurso homofóbico al otro, puesto que el mismo concepto, al estar basado en la moral y ética judeocristiana radicalista, intenta establecer el orden, la naturalidad, los mandatos de Dios en ese pasaje de la Biblia que todos citan pero que no existe.[5] Al ser la familia una institución social y cultural, el desprecio al hijo o hija diferente es un ataque contra el propio individuo y nace siempre de una postura representada por el bien común familiar y social: importa más el qué dirán que los sentimientos del despreciado.
Lo escrito con anterioridad toma una importancia significativa en “Opus 123” de Inés Arredondo, publicado en su última colección de cuentos Los espejos (1988). En Los espejos Arredondo critica los valores tradicionales mencionados: la familia, el matrimonio, la religión; y agudiza al poner sobre la mesa cómo estas instituciones destruyen al otro reflejado en el mismo espejo. La gran pérdida de todos sus personajes es la derrota del amor.
Los cuentos de dicha producción fueron escritos en un contexto complejo: durante los años ochenta la lucha de los gays se derrumba por completo al aparecer el virus del VIH. Naturalmente surgió el prejuicio y la discriminación, alimentada por el miedo, acerca de que el virus sólo afectaba a los homosexuales, debido a sus prácticas insanas, antinaturales: un invento creado y alimentado por los medios de comunicación. Así pues, se universalizó el desprecio al homosexual y se luchaba, incluso en las escuelas, por “orientar” a los niños y alejarlos de dichas prácticas.
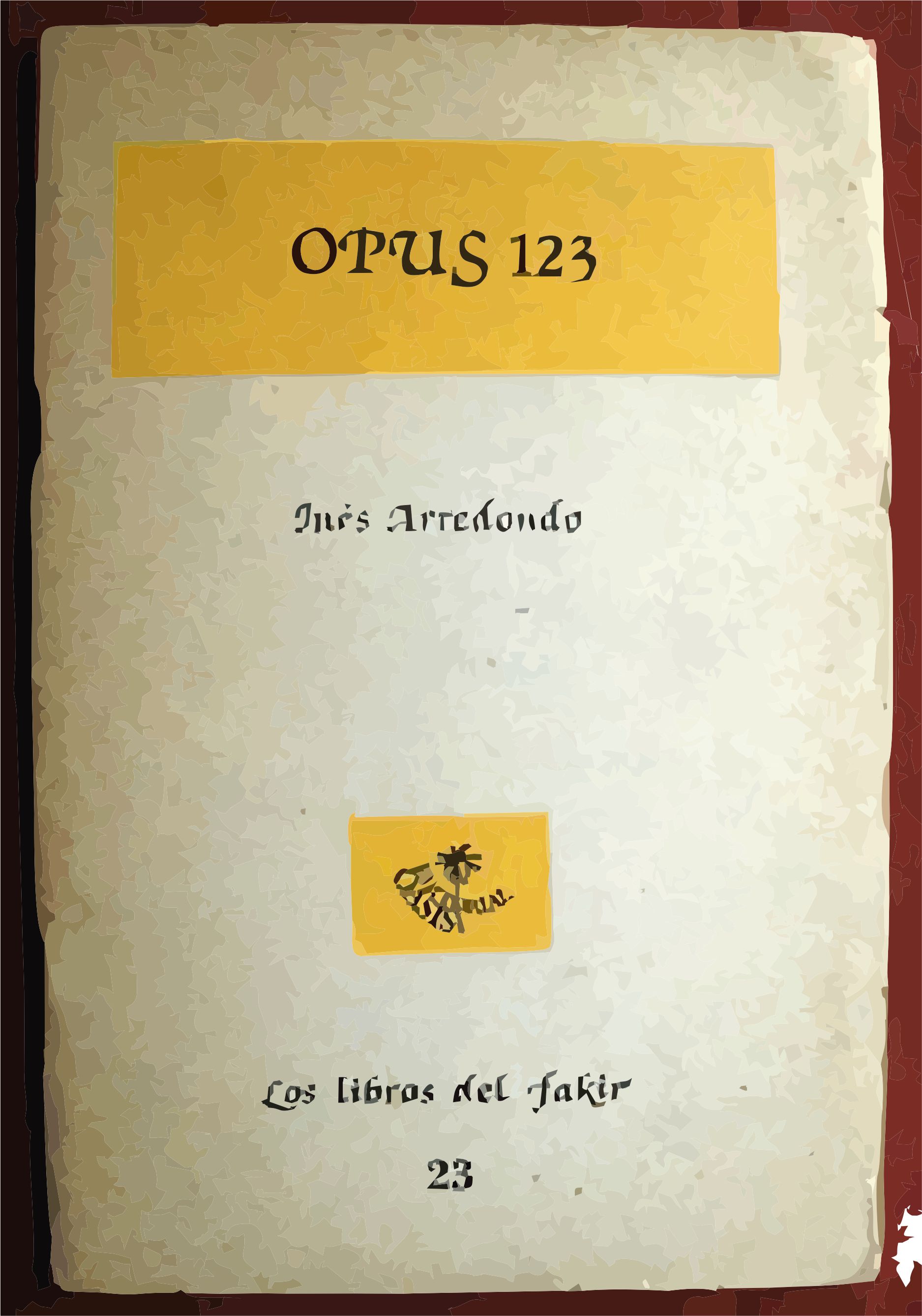
La homofobia en este cuento atenta contra dos niños: Pepe Rojas y Feliciano Larrea, músicos ambos. Desde un principio el narrador perfila su introvertismo: Feliciano era un niño muy callado; Pepe se escondía en los salones para dibujar. Describe también los ataques homofóbicos que ellos recibían en la escuela por parte de sus compañeros (hecho que de cierta forma los relacionaba): “cuando recibía un ‘joto’ o un ‘mariquita’ a la pasada, sonreía tontamente y se escurría lo más rápido que le era posible”.[6] Verdadero resulta afirmar que ni Pepe, Feliciano o siquiera sus atacantes comprendían el significado de esas palabras: se utilizan, en cambio, para deshumanizar y atemorizar al otro, establecer un distanciamiento venenoso en la diferencia: “Sólo cuando los condiscípulos mimaban los amaneramientos de uno y de otro, se daban cuenta de que en algo eran diferentes a los demás”.[7]
Dentro de la escuela eran discriminados no sólo por los alumnos, sino también por los maestros, quienes no intervenían ni detenían los ataques. Incluso los mismos directores académicos despreciaban a Pepe a pesar de que cierra la primaria con notables calificaciones: “a él y a su madre les extrañó mucho que no lo llamaran al proscenio del teatro en donde se hacía la ceremonia escolar de fin de cursos, para premiarlo”.[8] Sutilmente el narrador señala y critica la ponzoña misma de la educación en la que un estudiante excelente es discriminado por sus superiores, quienes no lo reconocen.
En el caso de Feliciano la homofobia y la misoginia se presentan en su familia desde la figura patriarcal de don Feliciano Larrea, efigie del padre mexicano por excelencia. Espera que su hijo se convierta en un macho, en un hombre, y la primera confrontación aparece cuando Feliciano hijo empieza a tomar clases de piano. Cuando el hijo interpreta con maestría y devoción a Beethoven, su padre grita: “¡Lo que quisiera sería oír una voz fuerte en la fábrica!”[9] Alrededor de este prejuicio ridículo, en el que el padre significa a la música (el arte en general) como un símbolo femenino, girará el gran conflicto del cuento: la música, además de los insultos de la infancia, enlazan amorosamente a Pepe y a Feliciano. Su relación se da ahí, en lo invisible, en lo místico: es una unión espiritual, casi platónica, desde la estética.
Por lo que la lucha de Feliciano padre será impedir la música, negar los dotes artísticos de su hijo y pelear con su madre, quien sí en cierta forma apoya los sueños del hijo. Así pues, surge esta dialéctica en la que el padre busca “reformar”, “sanar” a Feliciano puesto que, según él, necesita un hombre. Sin embargo, al ser Feliciano hijo preferido por su madre, el padre, botado, defiende sobre todo su individualidad y superioridad misógina frente al hijo:
Esa noche, insomne y con fiebre, Feliciano pudo oír la voz alta y colérica de su padre. Una frase se le quedó grabada con fuego en la mente: ‘No vas a dejarme por ese marica, por ese homosexual…’ No conocía la palabra, pero supo que ella sellaba su destino. [10]
Resulta interesante analizar el juego de contrastes: mientras el hijo se presenta enfermo, el padre busca hacerse escuchar con una voz alta y furiosa. Desde el desprecio, cataloga al hijo como “marica” y éste ve su destino en algo que desconoce, en un distanciamiento, en una separación definitiva con el padre, desde ese momento, por el mismo lenguaje. Pero al desconocer el sello de su destino, no logra reconocer su propia identidad: su nombre compartido no le corresponde puesto que no puede ser igual a su padre.
Esta negación violenta y trágica por parte del padre encuentra su máxima manifestación de odio en el momento de la consagración de Pepe. Si bien en el momento de la música es donde tanto Pepe como Feliciano se encuentran y se aman, en un espacio y tiempo fuera del espacio y tiempo donde se sienten “fuera de todo contacto humano y divino”, el padre rompe ese lazo al aludir al organista extranjero.[11] No existe pues un reconocimiento, que era lo que buscaba Pepe. Arredondo aventura de nuevo una crítica a la moral social y también a los preceptos de la iglesia, quienes de cierta forma son culpables de la tragedia entre ambos prodigios musicales al juzgar y negar su amor. De esta forma Feliciano con anterioridad se declara contra Dios y contra la humanidad, pero no deja de culparse por ser quién es:
Pecador sin pecado, vergüenza de todos sin haber hecho nada malo. Rodando como un ovillo se refugió a la sombra del Santísimo, e invisible, dejó pasar las horas sumido en el más profundo desamparo. Fue peor que una larga noche de fiebre biliosa. Tal vez las peores horas de su vida: acosado por todos, torpe, indefenso; acusado e inocente, pero mil veces culpable de un pecado que todavía no había cometido. Que quizá no cometería nunca. Era simplemente culpable de ser el que era. Bañado en sudor frío comprendió que, hasta el día de su muerte, él sería la carga y la vergüenza de sí mismo.[12]
Frente al Santísimo, juzgado más por sí mismo que por nadie más, su pecado es el de sentir la pena de ser quien es, de no aceptarse, no aceptar sus sentimientos. Aquí reconoce su soledad, su condición de “juzgado” incluso por Dios, por su familia, por la escuela y lo más terrible, por sí mismo. Acusado de un pecado que quizá no cometería, de un lenguaje que no conoce.
La vergüenza y victimización de Feliciano es lo que conducirá a la unión mística justa de la música hacia un final irremediable y trágico. La música desaparecerá entre Pepe y Feliciano y lo último que quedará de ellos serán unos tenues encuentros de miradas, después de las doce, cuando nadie los viese, y un “buenas noches” que fueron “las únicas palabras que se dijeron en sus vidas”,[13] el único contacto que les permite la gracia del olvido y la muerte. Su amor sobrevive, sin embargo, puesto que habitaban ese espacio inaccesible para quienes los discriminaban: las horas de nadie, después de medianoche, el lenguaje de la imaginación, el misticismo propio de la música.

[1] Carlos Monsiváis, “La homofobia y sus prejuicios” en Julio Muñoz Rubio, Homofobia. Laberinto de la ignorancia. México, UNAM, 2010, p. 23.
[2] Idem.
[3] Marina Castañeda, “Homofobia y discriminación” en La nueva homosexualidad. México, Paidós, 2006, p. 114.
[4] Ibid., p. 114.
[5] Ibid., p. 117.
[6] Inés Arredondo, “Opus 123”, en Los espejos. México, Joaquín Mortiz, 1988, p. 81.
[7] Idem.
[8] Ibid., p. 82.
[9] Idem.
[10] Ibid., p. 86.
[11] Ibid., p. 89.
[12] Idem.
[13] Ibid., p. 105.