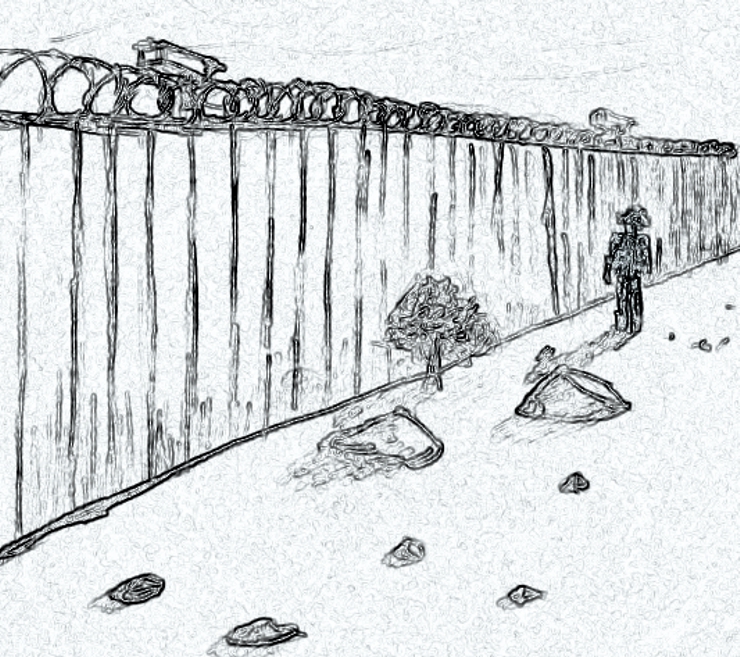Por Jorge Meneses
“Quiéreme siempre”, me dice Juanita, luego todo se vuelve luz y sonido. Despierto. Me doy cuenta que lloré mucho mientras soñaba. Nunca puedo recordar el sueño, sólo a Juanita diciéndome: “Quiéreme mucho”. Yo quisiera responderle que sí, que siempre la voy a querer, no como su prometido, que la botó como si ella fuese cualquier cosa.
Su relación terminó y ella nunca volvería a ser la misma: alegre y déspota, ocurrente y orgullosa. Cayó en una honda depresión, de la que pensamos, saldría adelante. O, al menos, eso nos hizo creer. Sin embargo, nunca le costó trabajo engañarnos, lo hizo antes cuando dijo que su escuela estaba en paro de labores por cuestiones administrativas y que el plan de estudios de su carrera se vería comprometido, lo que a su vez, provocaría que ella se retrasara un año más en sus estudios. La verdad es que su prometido la había convencido de una tontería: vivir juntos y morir de viejos. Juanita abandonó la escuela y se puso a trabajar en secreto para cumplir aquella quimera. Lo dejo todo, hasta a nosotros; se distanció de la familia.
Cuando su relación terminó, Juanita lucía como si nada, de hecho, nada sabíamos de la ruptura porque ella nada dijo. Sólo una vez que nos confesó lo que había sucedido, nos compadecimos de ella. Había sufrido en silencio mientras nosotros la abordábamos con cuestiones que nos parecían naturales. A la hora de la cena, por ejemplo, mamá le preguntaba por el prometido y Juanita contestaba, ahora lo sé, con una bien ensayada simpatía: “Por ahí anda”. Luego se llenaba la boca con zanahoria rallada.
No pude descubrir que la decisión de cambiar, a la hora de la cena, su habitual zanahoria rallada por licuados de nopal con avena, tenía por trasfondo, la ruptura amorosa. Mucho menos pude advertir que de pronto, Juanita se había vuelto sarcástica, rayando en la acidez, y que la estridencia de sus risotadas exageradas, por cosas nimias, una manera de ocultar el pesar, que luego nos confesaría, la sofocaba a tal grado que en ocasiones se sentía morir. “Tenía que bajarme del metro porque sentía que me asfixiaba”, dijo.
–Sufrió por tonta –dice Kafka, inmisericorde.
Yo no digo nada. Me trago mi enojo.
Juanita alimentó, durante mucho tiempo, el mito de la relación perfecta. Salía los fines de semana, que era cuando, se suponía, veía al prometido, para aparentar que nada sucedía y evitar las habladurías de la familia, porque: “Una señorita bien como tú, debe tener un novio. Todas las señoritas de esta familia se casaron con buenos hombres”, le decía la abuela. Pero qué bueno que la señora esa se murió antes de la depresión de Juanita.
–No digas esas cosas de tu abuela –me dice Kafka.
– Y tú no digas que Juanita sufrió por tonta, porque como dice Forrest Gump: “tontos son los que hacen tonterías” –respondo.
– ¿Y qué es el amor?, me pregunta Kafka.
Guardo silencio, y no porque no sé qué responderle a Kafka, sino porque no quiero irme a los golpes.
Juanita comprendería la naturaleza del dolor y se uniría a las fatídicas hordas de suicidas que antes de matarse, recurren a un amor del pasado para pedirles que les ayuden a cargar la cruz que los está doblando lentamente.
Juanita concertó, más de una vez, encuentros ocasionales, que terminaban en sexo grupal y borrachera, con un viejo amor de la preparatoria. Sin embargo, el engaño no duraría lo suficiente. Una noche, Juanita soñó al que fuera su prometido y entonces todo se vino abajo. Su inconsciente le estaba pasando factura por el engaño en el que se obligó a vivir. Era momento de afrontar la realidad, el infierno: su prometido, aquel hombre que le pidiera matrimonio un 19 de marzo a la orilla de una laguna, la había abandonado.
Cuando finalmente nos confesó que había terminado su relación, pero que no había dicho nada por temor a las burlas y a la incomprensión, no pudimos sino sentirnos apesumbrados. Juanita había permitido que le pisotearan el orgullo y robado la identidad, y nosotros no pudimos ser más empáticos.
Ese día todos bebimos porque la ternura nos embargaba, pero teníamos miedo, o vergüenza, de aceptar nuestra naturaleza endeble. Mamá fue la primera en caer. Al final, quedamos Juanita y yo. Entonces me pidió que compraramos más alcohol y cigarros porque tenía ánimos de escuchar a John Coltrane. A love supreme, dividida en sus cuatro secciones, hacía de banda sonora para aquel momento nostálgico en el que Juanita me confesaba todo mientras lloraba como nunca le había visto llorar. Hipaba y lloraba, pero había algo más, una desesperación animal inenarrable. Sólo había que ver los ojos de Juanita aquella vez, para comprender que el infierno existe, y que son las personas a las que más amamos, las que pueden conducirnos hasta ese lugar. No, Juanita no tenía un nudo en la garganta, tenía ganas de morir y que el que fuera su prometido lo supiera. “Lo veo en todos lados, ¿me entiendes? Lo alucino. Lo he visto un par de ocasiones en medio de la gente, pero apenas me acerco, desaparece. En mi cama y en mi almohada quedo su olor. A veces escucho que me grita como sólo él y yo sabíamos llamarnos. Nunca he escuchado a Dios, pero a él sí. Nunca he visto un milagro, pero a él lo he encontrado en los lugares más remotos, en los sitios más impensables”, me dijo aquella vez.
Fue en la parte 4 de A love supreme: Psalm, que me tuve que disculpar con Juanita, tenía que ir al baño.
–¿Fue la primera vez que se intentó quitar la vida, cierto? –pregunta Kafka, y yo no tengo cara para decirle que así fue.
Aquél sería el primer intento. Juanita rompió un casco de cerveza y luego se hizo una herida muy profunda en la garganta. Cuando yo volví del baño, Juanita se debatía entre la vida y la muerte. “Pregúntale si me ama”, me pedía constantemente, con una voz cavernosa, mientras la llevaba hacia el hospital. La atendieron de inmediato. Afortunadamente los servicios de urgencias saben atender, con premura y diligencia, un corazón roto.
Juanita regresó a casa y nosotros nos volvimos muy aprensivos, en especial yo, muy a pesar de que ella estaba enfadada conmigo. “No te pedí que me salvaras. Yo me quería morir”, me achacaba constantemente. Yo no supe qué responder, fue mi instinto el que me impulsó a salvarla, pero probablemente ella tenía razón: todos tenemos derecho a elegir nuestra forma de morir.
Debí dejarla morir para evitarle todo ese dolor que la transtornó y la confinó, durante sus últimos días aquí, a su habitación y a una silla en la que se mecía, siempre mirando hacia la esquina. Perdí la cuenta de las noches que Juanita me llamaba a gritos y me pedía que la abrazara. Entre lágrimas, mocos y temblores, me contaba que soñaba al que fuera su prometido rogando por otra oportunidad. Sus monstruos no habitaban bajo su cama, su tormento la azotaba en sueños con quimeras y falsas oportunidades. No hubo una sola noche que, entre sueños, gritara su nombre y luego fuera a vomitar.
– Sí, hubiera sido mejor la muerte –dice Kafka. Yo no digo nada aunque debería correr a Kafka por cínico.
Juanita no quiso ya dormir. Le atemorizaba demasiado encontrarlo en sueños. Por el día sufría de ansiedad, serios ataques, que en ocasiones, le paralizaban la mitad del cuerpo, provocados por la incertidumbre y la esperanza. No hay desesperación sin esperanza. Entonces decidió ya no dormir, luego dejó de comer y entonces la situación se volvió peligrosa.
–¿Peligrosa para quién? –interrumpe Kafka –. La que quería morir era ella, no ustedes. Ella hacía lo que debía para estar más tranquila –sentencia.
– ¿La muerte da tranquilidad? –cuestiono.
–Yo no he escuchado a un muerto quejarse –responde.
– ¿Qué me dices de las almas en pena? –le pregunto –. Si no hay muertos que se quejan, entonces, ¿por qué hay espíritus que se lamentan?
– Las almas en pena pertenecen a personas que vivieron hace mucho, mucho tiempo –dice –. ¿Tú crees –me pregunta y acerca su rostro al mío –, que luego de la cantidad de impuestos y tarifas que tenemos que pagar, de las personas que perdemos, las que nos destrozan el corazón; de perder miles de billetes en los camiones o en la calle; luego de todas las diarreas, las fiebres, las noches de insomnio, vamos a seguir sufriendo luego de la muerte? Las almas en pena de las que hablas, son proyecciones de nuestros lamentos y dolores más íntimos –Kafka regresa a su asiento.
– Yo no sé. Yo sólo deseo que Juanita esté bien, donde quiera que se encuentre, porque de veras sufrió –respondo.
– Uno se vuelve víctima, no por lo que sufre, sino por lo que calla –me dice Kafka.
Una tarde, Juanita llegó llorando, justo cuando pensamos que estaba mejorando, o por lo menos, no lloraba ya mucho. Dijo que el que fuera su prometido, le había llamado para pedirle una segunda oportunidad. Ella no supo qué hacer, sólo echó a correr hasta la casa, presa de emociones encontradas: alegría y sorpresa, enojo y tristeza. Llena de caos y redención.
Tratamos de consolarla y esa tarde, todos nos reunimos en la sala para ver una película de acción. Mamá hizo pay de limón y hasta El Bebo se animó y pidió pizza. “No me dejen sola”, nos rogó Juanita. Todos la abrazamos a manera de respuesta.
– ¿Ese día se colgó? –pregunta Kafka, con la cabeza entre las manos.
– Sí –le respondo –. Esa noche, Juanita se colgó, pero hasta eso le salió mal. Se colgó de un sitio endeble, y únicamente se provocó un desmayo. Cuando mamá la encontró, decidió que cada uno de nosotros, por noche, dormiría con Juanita porque: “Tiene miedo a estar sola”, dijo mamá.
– Necios –exclama Kafka, con la voz entrecortada.
– Lo fuimos –respondo.
Sabíamos que Juanita lo intentaría de nuevo, pero nunca pensé que fuese tan pronto.
–¿Te dijo algo antes de irse? –me pregunta Kafka.
– Me dijo que la primera vez que intentó matarse vio lo que la mayoría dice que ve al morir: una luz. Pero que es una luz muy molesta.
–¿Algo más? –insiste Kafka.
– Sí –le respondo –. Juanita me dijo: “La masturbación alivia la ansiedad, pero cuando es constante y muy forzada, causa dolores de cabeza”.
–¿Sólo eso? –interroga Kafka, suda y se afloja la corbata.
– Sólo eso.
Empiezo a sentir lástima por Kafka. Pobre.
La madrugada del 3 de mayo Juanita se fue. Se fue y no he vuelto a saber nada de ella.
Desayunábamos huevos divorciados, cuando mamá comprendió lo que sucedió, y entonces dijo: “Fracasé”. Luego se levantó maquinalmente de la mesa y salió de la casa. Tampoco ha vuelto. Luego, uno a uno, todos se fueron. El último en partir fue El Bebo. Se alistó en el ejército y se fue para el norte. “Fuimos un montón de extraños compartiendo un techo”, me dijo, después me dio un beso en la frente y me dijo que me quería, que cuidara la casa y la mantuviera en orden por si un día todos decidían volver. Y entonces descubrí que en el amor quienes sufren más, son los que se quedan. Somos espera; somos de quienes fuimos. Kafka se cubre el rostro con ambas manos.
La noche que El Bebo se fue, soñé a Juanita diciéndome, otra vez, que me quería mucho. Estábamos caminando por un túnel ligeramente obscuro. Ella me tomaba de la mano y me conducía hacia donde una luz muy débil indicaba el final. “Me arrepiento”, me dijo, se detuvo y agachó la cabeza. “Quiéreme siempre “, dijo, luego todo se volvió luz y sonido, pero esta vez alcancé a gritar: “Te voy a querer siempre”. Desperté llorando.
Kafka rechina los dientes. Se esfuerza por no llorar, pobre.
–Fui feliz con ella –me dice de pronto.
–Lo sé, Kafka. Juanita también fue feliz a tu lado.