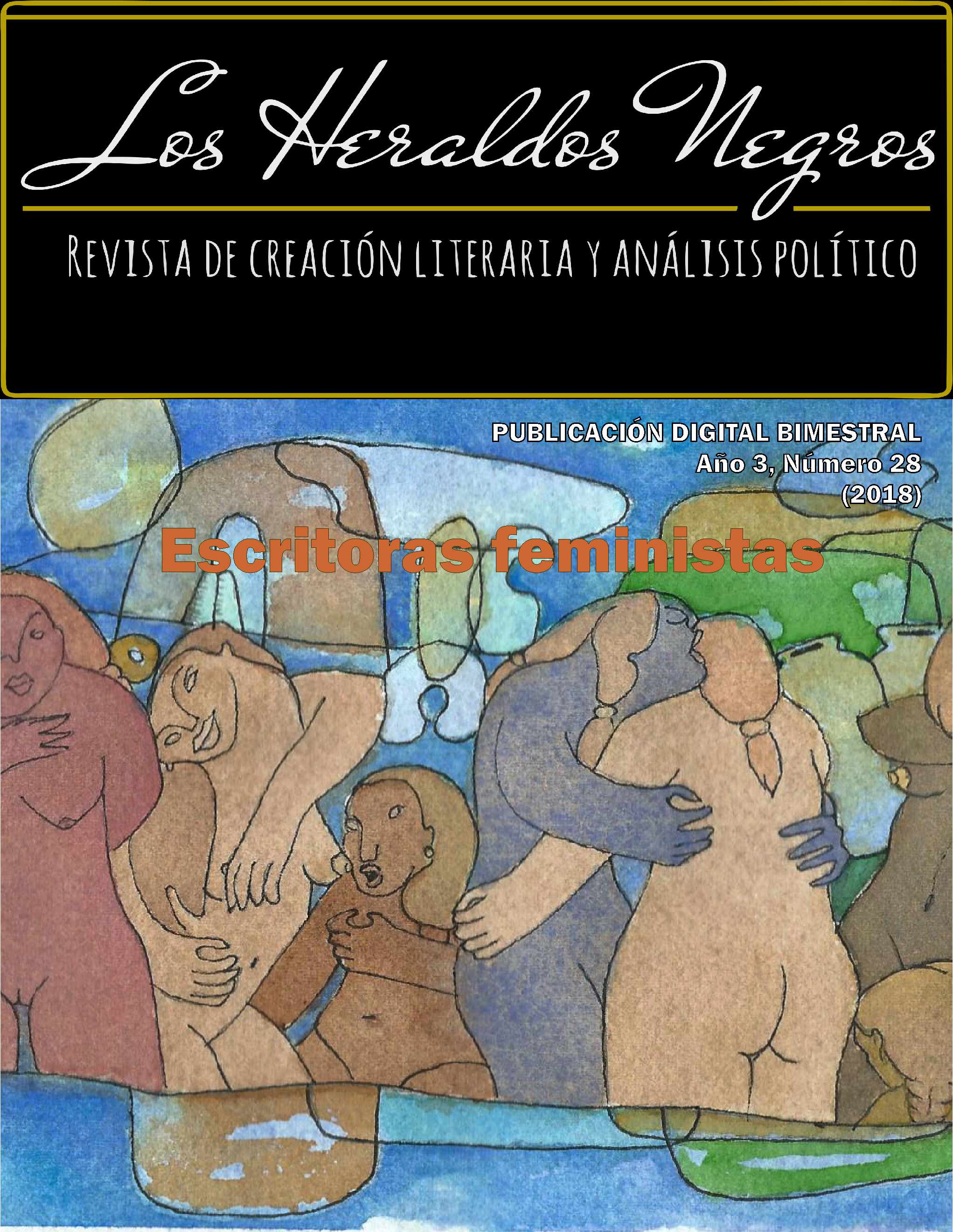Por Sergio Calderón Harker
Cierro la puerta, miro el reloj de mi celular, once y treinta y tres de la mañana. Al salir a la calle mis oídos se llenan de ruidos, pitos, voces, ladridos. Camino calle arriba, prefiero cruzar por una superficie de pasto rodeado por árboles. Digamos que algo así como un parque. Andando con mi mochila diviso dos perros, sonrientes como niños, que corren persiguiéndose en mi dirección. Al cruzarme les sonrío, pretendo que nos saludamos y decimos “buenos días”, mientras detrás trota a paso lento una mujer en ropa deportiva, gritando algo así como ”¡Simón!”. Ni a Simón ni a su amigo perruno les importa mucho.
Llego a la carrera séptima, frente al Teatro Patria. Un aviso gigante monopoliza la vista al cielo: Héroes de la patria, gracias por su labor. Algo así. Una foto de un helicóptero, unos soldados en fila con unos fusiles negros, la cara de un joven pintado en patrón camuflado. Si nunca hubiera estado en otro lugar del mundo, creo que esto me parecería lo más normal. Pero el panorama es algo incómodo, ver un teatro casi caído de apariencia gris y sombría con las puertas cerradas como si no se fuera a abrir nunca más. Y el aviso del ejército como si lo hubieran imprimido ayer mismo. ”Es que eso sí, acá le meten más plata a que sepamos quién manda, que a que conozcamos la historia del país”. Algo así diría un amigo mío.
Viene el bus del SITP, Servicio Integrado de Transporte Público (creo que así se llama, igual yo ni vivo acá). Es el primer viernes de enero y la avenida está casi vacía, los carros y motos se movilizan sin complicación. Recuerdo que antes de salir de la casa mi papá me decía: ”Este es el mejor tiempo del año en Bogotá: no hay casi gente”. Me monto entonces en el SITP azul, doy los buenos días al conductor y camino hacia el final del bus. Me siento junto a la puerta del medio. El bus, como la carrera séptima, está desocupado.
No sé si esta es mi ciudad, mi casa. Sí, yo nací acá, crecí por estas calles y me son familiares sus olores. Pero yo me fui muy joven, y aunque aún lo sigo siendo, he perdido esa noción absoluta que a veces tiene la gente de pertenecer a un sitio por derecho de nacimiento. Sentado en el bus azul mientras recorro la carrera séptima que desemboca en el centro después de cruzar la ciudad en infinitas curvas cual serpiente amazónica, veo a Bogotá a través de los ojos de un hijo extraviado. De un hijo que vuelve a casa, pero cada vez que lo hace, debe recorrerla y olerla como un perro que intenta familiarizarse con cualquier lugar para sentirlo suyo, para poder revivir las memorias. Sentado en el SITP, mirando atentamente por la ventana teñida de una delgada capa de tierra gris, observo la ciudad donde nací, pero a la que ya casi no pertenezco.
A mi izquierda veo los cerros frondosos y omnipotentes, el compás natural de la ciudad. A la derecha se divisan edificios altos, interrumpidos por una bandera tricolor, amarillo-azul-y rojo, gigante, ondeando tímidamente. A continuación, se empina una estatua, un monumento a Américo Vespucio con un mapa del continente americano adornando detrás. El monumento está lleno de marcas de grafiti y colores, y Américo está cagado de mierda de paloma hasta la cintura. El panorama de los árboles verdes se interrumpe por edificios residenciales altos de ladrillos y de concreto, de habitantes generalmente de estratos altos (diría ricos, pero la cosa es un poco más complicada; esta ciudad se divide tanto en términos económicos como en términos sociales; la desigualdad es, más que material, social. Por ponerlo más fácil: muchos de los que viven en esos edificios de ladrillos y concreto se creen dueños de una ciudad que ni conocen).
Cruzamos por la calle 72. A un lado está el edificio de los venados, como así lo llaman los banqueros y corredores de bolsa que trabajan ahí. Al otro lado, en la sucursal de un banco que le pertenece, como muchos otros bancos, un señor que vive en una mansión-fortaleza cercada y que, casualmente, ha sido amigo de todos los presidentes, un aviso rojo invita a los trabajadores a la huelga. Rebelión en el corazón financiero de los que, también, se creen dueños de la ciudad.
Al pasar los edificios de la Universidad Javeriana veo unas vallas que separan el verde del Parque Nacional Enrique Olaya del carril del bus. Escrito con una pintura blanca, casi opaca por la contaminación y el tiempo, o la contaminación del tiempo, leo: ¿Paz? ¿Equidad? ¿Educación? Ese es el lema del gobierno de la república, pero sin los signos de interrogación. Parece que al gobierno no le gusta hacerse muchas preguntas, entonces dejan que las hagamos nosotros. Aunque a ellos tampoco les importa responder. (Por eso, pregunto yo también: ¿Paz? ¿Equidad? ¿Educación?).
Al llegar al Museo Nacional, el SITP desciende por un túnel hasta una estación de bus subterránea. Un poco después el bus vuelve a ascender a la luz del día en lo que se convierte en la Carrera Décima. Me bajo en el siguiente paradero y camino un par de cuadras por la calle 23, pasando por varios almacenes musicales, con guitarras, bajos y tambores adornando las largas ventanas de los mostradores. Al llegar de nuevo a la carrera séptima giro a la derecha. Desde unas dos cuadras más atrás la séptima es exclusivamente peatonal, empezando desde la famosa Torre Colpatria, que alguna vez fue el edificio más alto de Colombia. No sé que tan alto es, pero me cuesta alzar la mirada, no tanto por la altitud de la torre como por el sol que pica mis ojos. Creo que una vez conocí a alguien que subió a la Torre por la escalera. Puro mito de la jungla urbana.
Entre compases de salsa caleña, el oiga-mire-vea, que salen de las droguerías y las tiendas y se mezclan con las conversaciones de los transeúntes, camino dirigido al parque Santander, mirando de izquierda a derecha, como diría mi mamá, cual paloma en parque. El centro encapsula el alma de la ciudad, todos sus vicios y virtudes, es un jardín de sueños rotos y al mismo tiempo una comparsa de colores, olores y sonidos. Pero más que todo es un cuadro lleno de contradicciones y absurdismos, donde una señora vende chicles y café en un carrito en frente del McDonald’s, donde una madre indígena arropa a sus dos hijos en una ruana escarlata mientras detrás ondea una bandera colombiana, donde, en el Palacio de Justicia en la emblemática Plaza de Bolívar, la entrada orgullosamente exhibe la frase del General Santander: Colombianos las armas os han dado la independencia, las leyes os darán la libertad, mirando en la cara al Congreso de la República, sesgado de corrupción y preso por aliados del paramilitarismo.

Antes de subir al Chorro de Quevedo, una pileta donde, según la historia, se fundó hace casi 500 años Santafé de Bogotá, me detengo en un pequeño restaurante a tomarme un ajiaco. Como si lo hubiera sabido, ni siquiera un minuto antes de sentarme, empieza a llover. Las nubes bogotanas son bruscas y toscas, y arremeten cada vez que pueden contra la ciudad, bien sea con granizo o simplemente inundando casas y apartamentos con la furia de sus gotas. Con el aguacero persistiendo, decido esperar un rato después de terminar la sopa.
Por la ventana veo una serie de tres avisos, de tamaño mediano, y que imitan al tricolor de la bandera: EL ESPACIO ES HISTÓRICO. Y qué cuentos infinitos nos cuentan las calles y sus gentes, historias que manifiestan de coloridas maneras el ayer y se sirven de inspiración para resistir al hoy. Un solo viaje hasta el corazón de la ciudad nunca logrará encapsularla en su totalidad. Puede que estemos 2,600 metros más cerca de las estrellas, pero entre los ruidos y humos de la ciudad, sus habitantes a veces se les olvida mirar al cielo, no simplemente para pedir ayuda y piedad divina, sino para entender la inmensidad que se extiende por toda la sabana. Al cesar la lluvia vuelve la vida a la ciudad, se despierta la empapada Bogotá. Y yo, me sigo empapando en ella.