Didier Josías Dubón Martínez
La mañana era blanca, la neblina adornaba todo lo visible. Las gotas de roció cubrían la vegetación que con los rayos de sol poco a poco resucitaba de la nocturna humedad. En las afueras de Tegucigalpa donde la calma es calma, existe un lugar reservado su nombre es: Valle de Ángeles, un pueblo que está a media hora de la capital, lugar de paz, tradición, magia, arte y misterio. Un pueblo que normalmente oscila en temperaturas de diez a veinte grados centígrados, curiosamente es uno de los pocos lugares donde la urbanización no ha dado paso al capitalismo.
***
Un suspiro estremeció el corazón de un triste caballero, desde su ventana observaba el amanecer, frotaba lentamente sus manos en los hombros, calentando su cansado cuerpo. Apagado estaba el fuego en su chimenea, había cenizas de la noche anterior que trajo de la tasca, donde bebió sorbos de ansiedad. Vagas imágenes que evocan a otras y éstas a similares símbolos, un espiral sin fin; repetitivo, reviviendo en cada segundo el pasado. El cerebro humano juega con eso, le gusta tener un anaquel de recuerdos.
Combustión para encender el tizón viejo; para prender los grises despojos de sus recuerdos, su chimenea asemejaba un campo nevado, las cenizas frías amontonadas en las esquinas del ayer, como sus pensamientos convertidas en desiertos de cal. Observaba el pino; tan altísimo y fresco, rodeado de otros; frondosos y encantados, y éstos delineaban una leve sombra con aroma a lluvia que caía al costado izquierdo de su milenario cuerpo.
El triste y viejo caballero tornasol se perdía en la pintura, de su piel sucia y arrugada. Su iris palidecía a cada segundo, luchaba contra el tiempo, el crepúsculo comenzaba a iluminar toda la llanura del hogar. Sus pupilas enflaquecieron por las primeras luces que provenían de Santa Lucia.
En voz alta dijo:
“¡He sentido mucho dolor en mi vida!”
Esas palabras carecían de sentimientos, eran sucesos consumidos. Sus cabellos blancos teñidos por las experiencias de sus tantos días. Revivía recuerdos de las épocas felices, de dolencias, sonrisas, angustias, soledades, amigos, amores y lágrimas.
Como cada mañana al susurro del viento, los pájaros dieron sus cánticos al solsticio que ya había desvanecido parcialmente la ligera niebla. En la ventana del caballero tornasol se dibujó una sonrisa pálida, al cabo de los segundos tomaba color agonía, sus pulmones apenas atraían migas de oxígeno, su vista conservaba la tonalidad de la mañana, las manos seguían colgadas de los hombros cansados; intentó moverlas… estaba muy débil, su garganta emitió un corto sonido de angustia, fue tan frágil que se perdió en la llanura.
Su abrigo café que en momentos calentó su cuerpo batido de la jornada, pantalones rotos parchados que dictaban la angustia que vivía, su humilde casa blanca que de vez en cuando al escuchar los pájaros o su radio vieja se pintaba de esperanza; chimenea sin calor, llena de polvo y cenizas. El viejo estaba vacío en su mirada antes de salir el sol completamente. Su casa húmeda por la brisa, impregnada de la alborada y como última obra maestra de la vida su cuerpo quedó inerte, en esa misma pose monumental que representa en efigie a la figura humana.
Tristemente nadie pudo darle una esperanza en vida y hoy en su ventana, con la derrota en los hombros se dibujó una sonrisa, no sé si fue su alma que demostró gracia o sonrió al reflejo de la muerte que lo hará descansar. La montaña carga una inmensa soledad y un cadáver lleno de melancolía.
¡Me preocupo! estoy en la cuidad, frente a mi ventana. Un extraño lugar en mi casa, siempre he concebido que las puertas y ventanas son el escape de los hogares rotos. Mi ventana es miserable, me postro ante ella y no veo escape, sólo edificios altos y construcciones que cohesionan a miles, éstos invitan a más monumentos a que se apiñen como fósforos en una caja, como soldados muertos, como si miles de cuerpos formaran a otro en infinito número de tiempo y espacio, muros de concreto inclinados ante edificios nacientes.
“Estoy solo”
Vivo en la cuidad de Medusa, ella con su cabeza de serpiente convierte los árboles en piedra, a su paso el asfalto y granito diseñan el paisaje que cada vez consume la vida. Me levantó al sonido de los claxon y calor que producen los motores de la calle, los pájaros han huido, sólo habitan aves de rapiña, ellas encontraron compañía con las palomas del parque y juntas consumen la basura de los transeúntes, el cielo es gris, siempre triste y asolado.
No me invita la sombra de un árbol a descansar del sol, si no la de un edificio sólido, frío y decadente. Mi sociedad llama a esto progreso. Yo: pobreza, violencia, injusticia, agonía y desgracia.
Parece que el viejo triste y yo tenemos algo en común:
“Ambos estamos… muertos”.
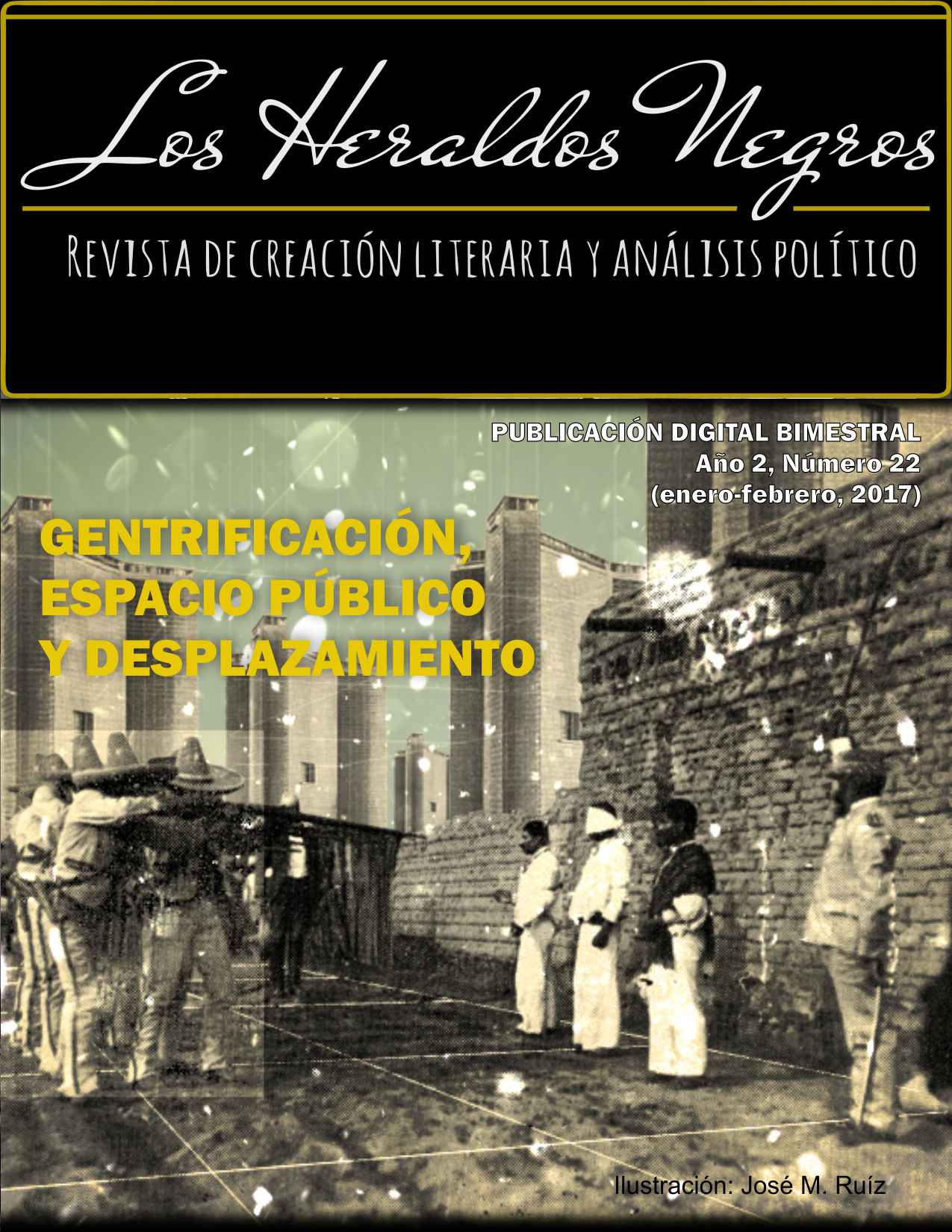



Y pensar que tantas familias migran hacia la ciudad, abandonando sus hogares, dejando atrás el calor humano que sólo en pequeñas comunidades aún existe, el sonido de las aguas mansas que recorren ríos cristalinos, o el sabor de la comida recién hecha en un fogón; todo en busca de mejores oportunidades, cuando lo que con seguridad encontrarán es corrupción, violencia y desesperacion.
Un extraño lugar en mi casa, siempre he concebido que las puertas y ventanas son el escape de los hogares rotos. Mi ventana es miserable, me postro ante ella y no veo escape.
Mi parte favorita, y es que un sabio dijo que las ventanas del cuerpo son los ojos, estos buscan encontrar algo o alguien que intente reparar nuestro hogar roto, este cuerpo que se da a los placeres, que genera su propia anestesia al dolor para poder formar parte de una sociedad delirante y pobre, pobre en el sentido que el escritor decribe en este cuento.
Didier esta genial, sos grande, en cada fragmento dibujas la realidad en la que vivimos. Felicidades!