Julia de la Iglesia
Explorar la cartografía de las ciudades latinoamericanas es adentrarse en la matriz de conflictividad que subyace como componente desestabilizador de su realidad. Porque detrás de la ciclotimia y del vértigo, existen problemáticas medulares que explican la configuración de los espacios actuales en América Latina.
Las asimetrías entre progreso y subdesarrollo no han desaparecido. Por el contrario, han acentuado su impacto sobre las posibilidades de avanzar hacia la conformación de sociedades más igualitarias, y con el acceso a reales oportunidades de crecimiento sustentable para todos.
La pobreza estructural y las consecuentes condiciones de vulnerabilidad tienen una notoria influencia en la existencia de dramas concomitantes: por ejemplo, el narcotráfico y otras formas de criminalidad, en muchos casos correlacionadas: trata de personas, asesinatos, robos, corrupción gubernamental, y un largo etcétera.
Y esos dramas, a su vez, tienen un notorio impacto en la espacialidad de las ciudades latinoamericanas. Ciudades en las que sus habitantes se atrincheran o asaltan las trincheras, dando lugar a una simbología y a una retórica signada por la violencia, pero consecuentemente a la configuración de las nuevas espacialidades emergentes.
Nadie está seguro del minuto después. Las muertes en ocasión de violencia se naturalizan como parte de una cotidianidad que comienza a resignar a las voces de protesta.
Por ello, no pocas veces los habitantes terminan aferrándose a círculos cada vez más estrechos, donde la percepción del “otro” se vuelve apenas tolerable, porque encierra un “peligro” inminente, no siempre manejable. Así se construyen cartografías del miedo, donde cada espacio implica el señalamiento de quien puede representar una potencial amenaza.
Los barrios se cierran a quienes no forman parte del conjunto de intereses, valores, creencias, posesiones, ideas, que identifican al conjunto humano que convive en el lugar y las miradas de los otros son continuamente tamizadas para no tener que encontrarse con sorpresas desagradables.
Frente al fenómeno de una ciudadanía que arbitra sus propias decisiones para configurar la pertenencia al espacio urbano, el Estado, en general, retrocede en cuanto a sus políticas de cuidado y sólo se vuelve visible cuando busca favorecer intereses corporativos.
Las ciudades latinoamericanas del siglo XXI, son ciudades signadas por la fragmentación, la conflictividad y la violencia, donde los actores que se mueven en sus espacios continuamente diversifican sus intereses, los mediatizan e instalan focos de tensión cuando sus demandas no son resueltas.
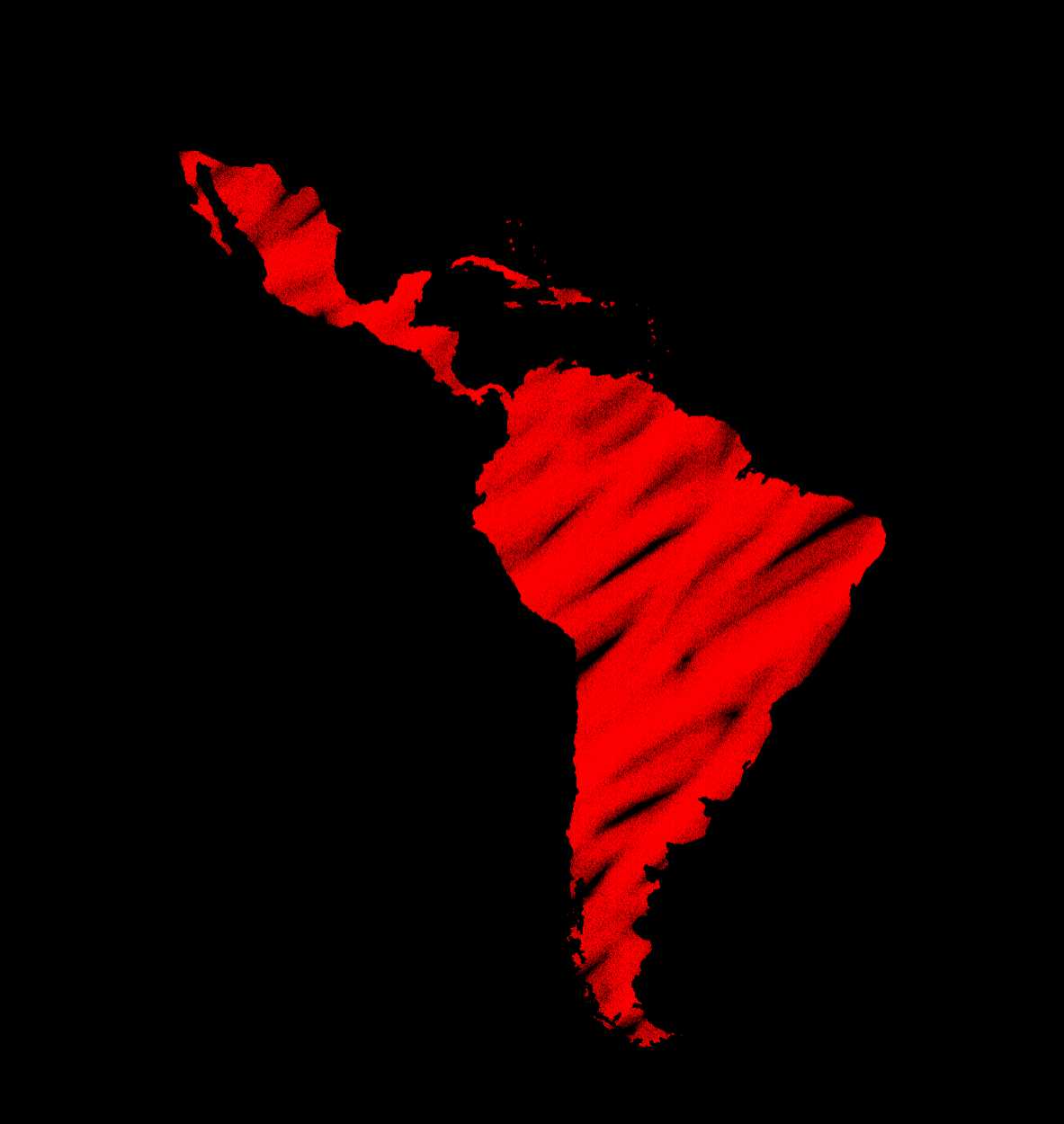
Sus postales no pueden ser más asimétricas: construcciones ultramodernas que levantan sus torres al cielo sitiadas, en muchos casos, por una periferia que invade el centro con asentamientos precarios, donde la idea de una vivienda digna para sus moradores aparece como una idea descontextualizada. Así, de tanto en tanto, en el paraíso de los que comen regularmente se inmiscuye algún paria famélico dispuesto a arrebatar su presa a como de lugar.
Las sentencias de Hobbes: “Bellumomnium contra omnes” (“Guerra de todos contra todos”); y “Homo homini lupus est” (“El hombre es un lobo para el hombre”), cobran un verismo inusitado y desde el lugar de la reconstrucción crítica de la realidad es posible preguntarse, por qué algunas concepciones extemporáneas aún nos siguen prestando su simbología para representar el presente cuando se debería dar lumbre a un nuevo cambio conceptual.
Pero el vaciamiento y orfandad al que a diario sumerge la violencia a las ciudades latinoamericanas, hace que también se vean resentidas sus condiciones socioculturales. Pensar a las ciudades en el marco de sus actuales referencias contextuales supone involucrarse en la exploración profunda de la suma de componentes desestabilizadores que impactan en sus formas de organización social, política, económica, cultural, y en la matriz de conflictividad emergente. Para luego construir modelos de análisis que no sólo permitan leer la realidad en perspectiva situada sino, y fundamentalmente, tomar decisiones que empleen la masa crítica de información obtenida en este proceso.
Y por utópico que parezca, la responsabilidad en cada una de las acciones antes descritas, no es algo que comprometa a algunos y excluya a otros.
Educar para el proceso de indagación acerca de la realidad de las ciudades latinoamericanas, sus problemas medulares y el impacto que conllevan en las formas que se organiza multidimensionalmente su espacio, es una responsabilidad que atañe a todo el sistema político (es decir , a la interacción de los elementos que lo configuran: el Estado, la sociedad civil y la sociedad política), y que, a su vez no puede eludir que su finalidad debe ser el reconocimiento y respeto de las diferencias, y, consecuentemente el logro de la tolerancia en todas sus formas.
El camino es arduo, pero arranca en la escuela del barrio, donde los niños participan de una interacción que a través de la socialización de conocimientos les permite desarrollar las primeras apropiaciones significativas del mundo que los rodea. Y lo hacen valorando su esfuerzo y el de los demás, que es igual de relevante. Las escuelas aún son un ágora posible, donde se dirime el futuro de las calles de América Latina. De la confianza con que se educa a un niño pueden emerger los hombres que arrojen sus armas al costado del camino, los hombres que al final de la jornada se dirijan a su casa y puedan acceder a comer su plato de comida en compañía de su familia.


