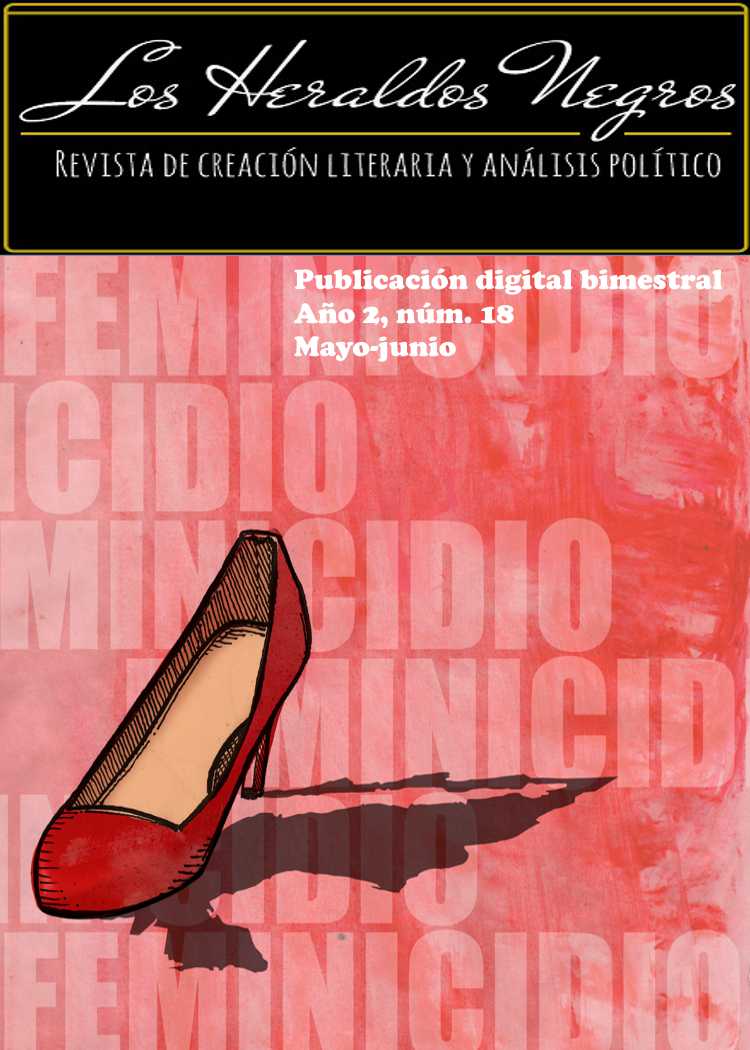Antonio Rubio
I
Pertenezco quizá a esa minoría que le cuesta imaginar, en el plano real, lo que lee. He perdido, por así escribirlo, la imaginación. Resulta curioso entonces que forme parte de un proyecto (Cartografía literaria de Ciudad Juárez) que se dedique, en palabras simples, a ubicar ubicaciones reales de la metrópolis con relación la ficción. Sucede entonces que llega el momento de recorrer estas rutas, de sentir una experiencia diferente a la de los escritores de la literatura local y formar parte de esta memoria: de ahí que “Juaritos literario” busque rescatar ciertos espacios y obras del olvido. Sin embargo, ¿qué sucede con los otros espacios en donde la historia pareciera desaparecer puesto que no están fijos: los no-lugares?
La misma problemática, imagino, deben tener los propios escritores, ya que existe más bien pocos ejemplos de no-lugares en la literatura de Ciudad Juárez, pese a formar parte de la cotidianeidad de nosotros quienes habitamos la frontera: la ruta, es decir, el transporte público en general, los centros comerciales, el aeropuerto, así como el tren (que no lleva “pasajeros”, sino migrantes). Por otro lado, parece complicado abordarlos debido a la naturaleza misma de estos espacios que nacen justamente a partir de la urbanización y la sobremodernidad de nuestra época: escribir siquiera acerca de ellos es vertiginoso.
Marc Augé en uno de sus capítulos de su libro Los “no lugares”. Espacios del anonimato, sintetiza que “si un lugar puede definirse como lugar de identidad, relacional e histórico, un espacio que no puede definirse ni como espacio de identidad ni como relacional ni como histórico, definiría un no-lugar”.[1] En contraposición de un lugar, que siguiendo la definición de Mieke Bal, puede ubicarse en una coordenada geográfica y es real históricamente, además de cumplir una función contenedora, un “no-lugar” sería la negación del lugar pues es casi imposible ubicarlo y no forma parte de la historia.[2] No obstante, Augé sitúa al “no-lugar” como una consecuencia de la sobremodernidad, o lo que será “la superabundancia de acontecimientos […] del siglo XX”, dar un sentido al presente y más adelante, “una figura del exceso —el exceso de tiempo—”.[3] De acuerdo con lo último, nace el concepto de superabundancia espacial, “una organización del espacio que el espacio de la modernidad desborda y relativiza”,[4] compuesto sobre todo por la angustia de la historia —la que pisa nuestros talones y nos contiene—, la resignificación del tiempo —un tiempo vertiginoso y complejo— y la idea del ego —la invención del individuo moderno—. De ahí que aparezca otro concepto importante para la espacialidad y que de alguna forma transforma nuestra identidad como habitantes de grandes metrópolis: el lugar antropológico. Augé lo define como la “construcción concreta y simbólica del espacio que no podría por sí sola dar cuenta de las vicisitudes y de las contradicciones de la vida social pero a la cual se refieren todos aquellos ella les asigna un lugar”.[5] Es, además, “principio de sentido” para quienes habitan el lugar y “principio de inteligibilidad” para quien observa.
A partir de lo anterior, definiría al “no-lugar” como toda aquella dimensión real que está fuera de una ubicación geográfica confirmada: es, en cambio, movimiento, comunicación. Al aplazarse, escapa asimismo de la historia y pareciera que el tiempo se niega en una abstracción de los sentidos.
Su importancia en las ciudades modernas es la de transportar (sobre todo en distancias internacionales) y entretener: pretenden ser espacios para la relajación, donde la espera resulta esencial, así como el sueño y quizá el aburrimiento, enfermedad propia de las grandes metrópolis. En un “no-lugar” como el metro, lo vemos en las películas, los señores con traje y corbata que se dirigen a su trabajo en Manhattan beben café, leen el periódico o una novela de espías: algunos miran por la ventana y cuentan las horas que faltan para llegar a la casa que acaban de dejar atrás.
En mi caso menos literario hay dos opciones para el transporte público: vive bus y la ruta, tomando la última con más frecuencia. Todos los días espero cerca de diez minutos hasta que llega a la parada en que me encuentro. Espero después a que los pasajeros bajen y no reconozco ninguna cara. Espero entonces a abordar, pago los siete pesos (tres con cincuenta con la credencial de estudiante) y me siento en un lugar en el centro, si la ruta está semivacía: hacia el final no porque ahí pueden asaltarte; enfrente tampoco porque es el lugar que suelen ocupar las mujeres y los niños. Finalmente, espero llegar a mi destino: la escuela, Misiones (un centro comercial muy famoso de Juárez), mi casa.
Lo importante no es el transporte, el “no-lugar” como tal, sino el viaje. El efecto psicosomático que producen estos espacios incompletos es relevante para entender su construcción: la fascinación por lo misterioso, por acceder a regiones del ser y de la imaginación está alejano de la realidad. Según David Rivera, “los No-lugares nos desagradan a menudo, pero también […] nos fascinan. Nuestra inquietud o impropiedad cuando estamos en ellos merece un análisis atento. Diseñados a menudo para ser confortables, los No-lugares nos agradan y perturban a la vez”.[6] La inquietud que producen estos espacios se debe a dos momentos de la experiencia en que se habita el “no-lugar”: por un lado, la espera y la impaciencia que puede generar dicha espera; por otro, la impropiedad, es decir, cuando habitamos el “no-lugar” sabemos que no nos pertenece, que estamos ahí de paso, que no regresaremos tal vez. Es la idea del río de Heráclito: uno no puede habitar el mismo medio de transporte dos veces, porque o ha cambiado o nosotros lo hemos hecho. De ahí que estén diseñados para agradarnos, que sean confortables en cierta manera, como si siempre se estuvieran despidiendo pero a la vez esperando nuestro regreso. Aunque también cabe añadir la violencia de algunos de estos “no-lugares” que nos rechazan, que molestan debido a sus condiciones. Regresando a mi ejemplo de la ruta, al estar por mucho tiempo en servicio, tienden a deteriorarse y generar incluso peligro: he sido testigo de algunas con agujeros enormes por los que puedes ver el pavimento de las avenidas, la piel de la ciudad.
II
El retrato de las ruteras que puede leerse en la literatura de Ciudad Juárez es como las mismas: variopinto, casi indefinible. Se vincula más que nada a la experiencia de los sentidos y a la espera. Pero, asimismo, son espacios en los que la realidad se encuentra con lo fantástico. Un ejemplo notable de lo último en la literatura latinoamericana es “El perseguidor” de Julio Cortázar: es en el metro donde el tiempo y el espacio desaparecen, donde el protagonista de estas particularidades existenciales puede penetrar lo que él llama “el otro lado”.
Esta experiencia irreal, terrorífica incluso, se lee en el cuento “Danny”, de Yuvia H. Cháirez, que inicia con una descripción que parte de la realidad (y en la que me identifico). La narradora habla sobre los elementos y situaciones que componen un viaje normal en la rutera: “desde los clásicos viejitos que bajan en el IMSS, hasta las señoras fodongas que van y vienen del S-Martes, pasando por las colegialas “relajientas”, los niños llorones, los “cholos” tronándosela en la parte trasera, los obreros de las cuatro de la tarde, los borrachos de todos los viernes, los vendedores…”.[7] Lo interesante es que de un cuadro netamente visual de los pasajeros que usan el transporte, la narradora después enumera situaciones auditivas, como esos personajes que manejan un discurso religioso para conmover a quienes se atreven a escuchar: “pos yo era uno de esos cholos que no creía en Dios, ¿vedá?, pero Dios es amor y es perdón”.[8] Los sentidos son una afirmación de nuestra realidad: es nuestra manera de percibir al mundo. De ahí que resulte curiosa, aunque algo forzada, la transformación del “no-lugar” a un espacio fantástico, gracias al contraste antes expuesto: el personaje, para resumir, toma un viaje que quizá nunca se cumplió, en una rutera vacía conducida por “el chamuco” en donde la única confirmación de la existencia es la música oldie. Su ejecución quizá no funcione o esté malograda al final y su cierre sea indiferente, pero su perspectiva de la rutera es precisa.
Para Miguel Ángel Chávez en Policía de Ciudad Juárez, una novela de dudosa calidad, la ruta se transforma en un artificio para exponer lo que está de moda en la literatura local: la violencia. Se vale pues en uno de sus capítulos del elemento de crueldad para crear una escena que pretende ser melodramática, pese a presentar otra cosa que me resulta más efectiva: el espacio vulnerado. Leemos en este pasaje: “Lo que vi parecía una escena arrancada de una película de Tarantino: un chingo de cuerpos ensangrentados, hombres y mujeres, todos los asientos ocupados, algunos con dos y tres cadáveres, otros con un solo cuerpo. Todos cosidos a balazos y con el tiro de gracia”.[9] Si se ignora la pobreza del lenguaje, encontramos una escena fuerte (el narrador hasta llora de “coraje y rabia”) en la que después se nos confirma que los ejecutados eran “halcones, que pedían lana en los cruceros para redimirse, pura basura, pura carnita de cañón”.[10] Sin embargo, lo que me impresiona no es la descripción de la escena, que resulta algo plástica, sino contemplar la transformación de un elemento de uso cotidiano como la rutera en una herramienta trágica, aunque poco importe capítulos más adelante.
Otro punto de vista que maneja Antonio Zúñiga, en “Juárez Jerusalem”,son ahora los personajes quienes los vulnerados por la acción y la rutera se confirma como espacio situacional. Lo que le interesa al autor es el conflicto: de ahí que la ruta se encuentre detenida la mayor parte de la escena y que al avanzar, termine la acción. Desde el principio la protagonista del primer cuadro, María, pone en juicio un acto de acoso que se convierte progresivamente en un hecho violento: “La ruta llega hasta el centro y de ahí se sigue hasta donde dice que ‘La Biblia es la verdad’. Aquí, de este lado de la tierra, muchas personas que no son católicas precisamente, leen La Biblia. Subo a la ruta y al pagar, el chofer me mira las piernas. Es una mirada rápida pero llena de ganas de hombre”.[11] María pasa de describir un recorrido a un conflicto enfermizo, para dar lugar a un acto de violencia de género, cuando el chofis “le plantó chico chingazo a mi madre”. El asunto, que no deja de ser algo paródico y extraño, se magnifica cuando los pasajeros, que aquí se pintan como una masa que no piensa, linchan al chofer hasta que en un momento de silencio éste logra decir: “¡Ella me provocó!, ¡ella tiene la culpa!” Después el linchado se transforma en víctima y la víctima en acusada: a María le dedican miradas de vergüenza y complicidad, miradas carnales y miradas prejuiciosas, mientras que el posible violador, enfermo y demás motes sale inmune.
Zúñiga plantea, desde el ridículo, un hecho que sigue calando duro en Ciudad Juárez, donde la sociedad se atreve a culpar a las mujeres antes que a los culpables que las desaparecen, que las violan o las asesinan: “Para qué se viste así”, dicen, “Era de esperarse, con ese trabajo”, dicen, “Pues si se la pasaba de fiesta”. A mí en lo particular me llega la escena, porque después de sufrir diversos acosos, mi hermana dejó de subirse a la ruta y aprendió a manejar para no repetir la experiencia nunca más.

III
La importancia de la rutera como no-lugar para los habitantes y escritores de la localidad es innegable. Su simbolismo en la ficción pasa de ser lugares propicios para los elementos de lo fantástico hasta la violencia y el acoso. En otros casos está la nada: tomar la ruta y olvidarte del tiempo hasta llegar al destino, pese a la música de banda a todo volumen o de la velocidad desmedida a la que en ocasiones se entregan los chóferes. La costumbre será el arma más poderosa contra estos conflictos ambientales. Tomo el transporte público desde hace ocho años y, hasta hace poco, no se ha visto un interés por cambiarlo: tenía que llegar el Vive Bus y después su versión ecológica para ofrecer una experiencia menos caótica, aunque más apretada. Los contaminantes camiones del Vive Bus fueron pintados para remplazar a las viejas ruteras en algunos recorridos: tienen luz, lo que ofrece “de perdida” una ilusión de seguridad. El progreso siempre llega tarde, pero con nuevos camiones no se evitaría una situación como la de “Juárez Jerusalem”, en la que la sociedad pareciera ser el problema. ¿Cómo solucionarlo entonces? Es una pregunta que me ha quitado el sueño y no he podido responderla satisfactoriamente.
[1] Marc Augé, Los “no lugares”. Espacios del anonimato. Una antropología de la sobremodernidad (trad. Margarita Mizraji), Gidesa, Barcelona, 2000, p. 83.
[2] Mieke Bal, Teoría de la narrativa (una introducción a la narratología), Cátedra, Madrid, 1990, pp. 101-103.
[3] Augé, Los “no lugares”… Op. Cit., pp. 34-37.
[4] Ibid., p. 40.
[5] Ibid., p. 58.
[6] David Rivera, “La arquitectura del no-lugar y la odisea contemporánea”, en Revista de crítica y teoría de la arquitectura, 21-22 (2011), p. 38.
[7] Yuvia H. Cháirez, “Danny”, en Ciudad de cierto, río (comp. José Manuel García-García), pp. 32-35.
[8] Idem.
[9] Miguel Ángel Chávez Díaz de León, Policía de Ciudad Juárez, Océano, México, 2012, pp. 61-62.
[10] Ibid., p. 62.
[11] Antonio Zúñiga, “Juárez Jerusalem” en De Juárez a Parral, Instituto Chihuahuense de la Cultura, México, 2013, p. 15.