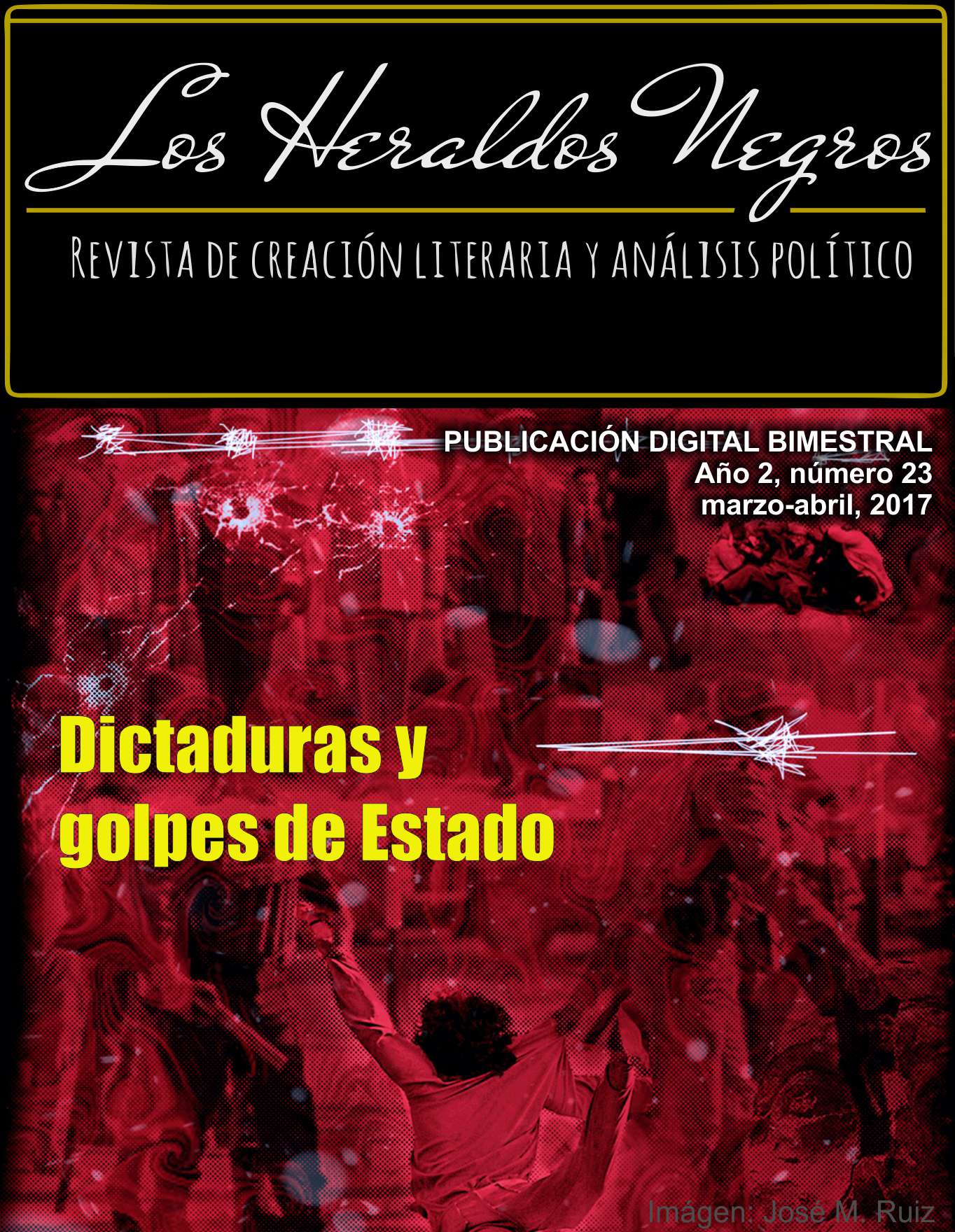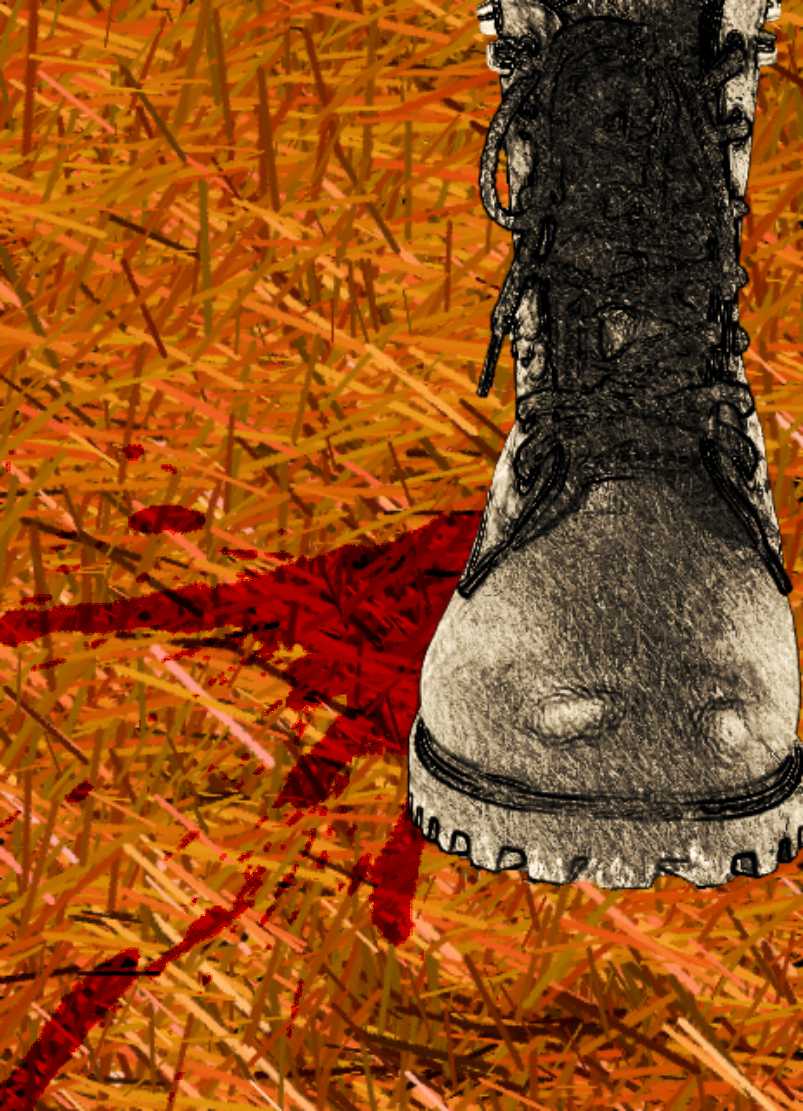Por Donís Albert Egea
A Albert Fuster Frechina
El lenguaje poético es la sensacional forma de no decir nada. De tocar el corazón con esa música del alma, invisible pero cierta. Seguramente no consiga dirigiros la mirada al silencio que queda tras la nada, antes de enfrentarnos al terror del folio en blanco, pero dejadme al menos comprobar que hablo de ella.
Se trata de crear sentidos nuevos, de atribuir cualidades a objetos a los que no les pertenecen. De modo que al decir: “hielo abrasador”, “hermosa agonía”, hacemos que el lector experimente algo que en la vida real no puede experimentar, y que le transforma como lector. Se trata de decir las cosas de una manera que le provoque satisfacción (la satisfacción no está en lo que se dice, sino en cómo se dice). De hecho, la poesía incluso es filológicamente incorrecta, por eso algunos autores, como Gamoneda, opinan que no es literatura.
¿Qué es entonces? ¿Qué permanece en nosotros y qué cambia?… Algo en nosotros deja de serlo, nos aleja del miedo algo más que el silencio. Y nos acerca a algo más parecido a la muerte que el sabor del lápiz remordido. ¿Es negra la poesía entonces? ¿Algo de lo que sólo debemos enorgullecernos cuando duele? Cuando falta, más bien diría yo, a la hora en que la verdad nos sorprende.
Diré por qué me gusta tanto la poesía: porque no se entiende. Es la forma de evocarlo de una manera diferente, lo que hace que el misterio adelante nuestra muerte. Pero también nuestra vida, la sensacional armonía que existe entre las cosas. La luz y el agua, el viento, la musicalidad tan solo para siempre. ¿Qué queda en nosotros cuando amanece, cuando la soledad existe en nosotros de otro modo?: Pues que retenemos ese instante y lo hacemos eterno, ¡Vivan los amaneceres!
Se me dirá, no sin razón, que me he cogido mucho el corazón en la vida. Y así es amigos: mi poesía es negra porque lo grande duele. Oscura potestad de que nunca riñan todas mis palabras, sólo algunas que no se llevan bien con sus deberes. No quisiera mover las letras de su tarea, ni tampoco las viejas preguntas filosóficas, pero es que pasar del sinsentido a la nada, es volver a los orígenes prehistóricos.
¿No lo entendéis? ¿No tenéis ojos para ver que la poesía no tiene por qué entenderse: que puede consistir simplemente en una serie de imágenes que nos provoquen satisfacción? Más valdría que nos dejáramos el corazón en el poema, porque volvérnoslo a poner sería inolvidable. Me niego a seguir hablando de lo nuestro, cuando lo mío es un correr de sombras a lo lejos, algo de lo que no puedo hablar sin saber si se trata de un vecino o un caco. A lo mejor es que la poesía no es más que eso: maletas. “Un ir y venir de péndulo que va desde los sentimientos a la razón” (como decía Paul Valery).
Atragantado por la emoción de mis palabras, sólo quedan los efectos de la poesía, pero no ella. Pues ella es una de esas cosas que cuando la tocas, desaparece. Así de escurridiza es la vida imprevisible, una sorpresa de humo en cada rincón o esquina. Pero que no haya pasado nunca, no significa que no haya pasado a veces. Tal vez un sueño –eso es la poesía–, algo que solamente se alcanza despertando, luchando por lo que más quieres o rezando para que no pase. Lo bueno y lo malo que tiene la vida, algo que es de todos y de nadie. Pero si la entendemos deja de ser poesía, porque eso significa que ha pasado por un filtro. Y la poesía es la forma más cambiante del cielo, por eso hay algunos que hablan de la “destrucción de la forma”.[1] Por lo que es interrogación, a veces ciertamente, a veces no se sabe si mientras se calla.
Esto que estoy haciendo ahora mismo, esto es poesía: hablar poco, pero decir mucho, nombrar lo que no se puede falsar. Lo que no se puede demostrar ni siquiera que lo he nombrado yo –y eso que hablo con propiedad de todas las palabras. Todas las palabras son mías y no me invento nada. Es la poesía la que me inventa, ya que me transformo con mi mano creadora. Creadora de sentidos nuevos, como un hijo que no se sabe cómo va a salir, a quién se va a parecer cuando se lean mis poemas. Yo no lo quiero saber más, porque la poesía puede resultar peligrosa. Es la creación de una voz, que no es la mía, sino en servicio del lector que trata de mis días.
Quisiera, si me dejáis, volver a la teta de mi madre (que en paz descanse), porque la poesía es el puro hueso que queda tras el traje de la vida. Una devastadora verdad incomprensible, porque canto a los gusanos que al demonio nunca comen. Quiero dejar claro que la poesía no desaparece con el poeta, sigue de largo la expresión de los rostros de familiares y amigos, que observan solo letra. Pero algo hay detrás de cada punto, algo se arrastra debajo de cada coma, tal vez unos puntos suspensivos, llamémoslo etcétera.

Pero la poesía también es alegría, disfrute, paisajismo, sexo. Es todo lo que no se ha dicho en la vida, sino callando lo que de miedo a rechazo nos puede. Miedo a no ser entendidos, a no saber comunicar, a provocar un efecto inmediato, bueno o malo, pero no indiferente. Pues si hay una cosa cierta es que el poema nunca nos deja igual, así que hay que estar preparados, listos para la aventura de probar a poner una palabra junto a otra, para ver qué sale, y es así como el poeta llega a saber cosas que antes no sabía. A veces sirve para protestar, cuando no como auto-terapia o diario. Pero lo que está claro es que “hay que juzgar el poema por los sentidos”, como dice Susan Sontag.[2]
Por tanto, el truquito de la poesía está en elegir bien las palabras, porque si cambiamos una palabra por otra del poema, le podemos dar un nuevo color, un nuevo sabor, un nuevo tacto. Saboreemos el poema porque la poesía ha sido escrita para ser leída en voz alta y para que un pringoso amor se pegue a cada sonido. Mucosidades del más absoluto apetito, que levanta la música del vientre entre las almas. Esperemos que la nueva generación de poetas mantenga la posición del talento en el orgullo.
[1] Antonio Méndez Rubio, La destrucción de la forma y otros escritos sobre poesía y conflicto, Madrid, Biblioteca nueva, 2008.
[2] Contra la interpretación, Madrid, Alfaguara, 1996.