Por Fernando Pérez Ramírez
Por su fe de bautismo, localizada por Ricard en Teruel, se confirma que nació allí mismo en 1492 de cristianos viejos: Ildefonso García fue su padre, de oficio estanciero menor; su madre, Catalina Riojas, quien pecó de ingenuidad o de desvergüenza al declarar en el acta el “oficio de picos pardos” (Recuerde el lector que durante la disputa que nuestro clérigo sostuvo con las autoridades del Cabildo de la ciudad de México en 1529 a propósito del uso de un solar baldío por el rumbo de La Merced, el poeta Gutierre de Cetina, entonces escribano de causa, se refirió a él, con un grandísimo desdén que más adelante pagaría con cárcel y azote, como “…el hijoputa ese del Teruelense”).
Al padre Teruel se le ha llamado con más justicia “Primer gran constructor de la Nueva España” porque en el pueblo de Teziutepec, entonces cabecera de su jurisdicción parroquial, dibujó los planos (sin ser dibujante) y construyó (sin ser arquitecto) el gran acueducto que desde el manantial del Cerro del Zapote y atravesando la parte septentrional de los llanos de Apatzinco surtió durante tres días y medio la gran fuente artesonada conque remató su magna obra en el centro del poblado.
Siempre hay sorpresa en el rostro del viajero moderno que desde el antiguo camino real a Pachuca alcanza a distinguir, hacia el este, rumbo a Nopaltepec, la elevada y adusta arquería del padre Teruel. ¡Y piénsese que se trata tan sólo de una mínima parte de los 48 kilómetros que alcanzó la portentosa obra!
Hoy, por desgracia, no falta algún díscolo que pretenda acallar su nombre, que pretenda censurar su obra. Mas, ¿estaba en manos de Teruel el conocer que tan solo tres o cuatro días después de finalizado el acueducto secaría el manantial que lo surtía? ¿Está en manos del hombre adivinar los designios fatales?
Poco más de veintisiete años tardó la construcción debido a la ingente cantidad de dificultades que nuestro clérigo hubo de afrontar. Así por ejemplo, cuando en el primer año de trabajo se perdió lo ya levantado al llegar los primeros aguaceros de mayo: la argamasa con que se pegaba la piedra, una mezcla de su propia invención que en lugar de arenilla fina de lecho utilizaba cascarilla de tequesquite, tan numeroso en la región, vino a deslavarse primero, a ennegrecerse después y, por último, a desmoronarse tan abrupta y definitivamente que sólo una especie de primitiva mojonera pedregosa dividiendo la tierra en dos nuevos hemisferios vino a quedar del esfuerzo de todo un año de labor.
Tal experiencia no amilanó a nuestro constructor: en enfebrecidos sermones culpó al Maligno de entrometer las pezuñas en los esfuerzos humanos. Y con ardoroso entusiasmo arengó a los pueblos todos de la región, exhortándolos a redoblar esfuerzos en la construcción del acueducto para así “…mejor servir a Dios nuestro señor y engrandecer la obra civilizadora de nuestro Rey en este nuevo mundo”.
No podemos decir que a partir de esa fecha el padre Teruel dejó de comer y beber porque nuestro fraile siempre comió y bebió que daba gusto verlo, pero no hay duda de que su celo se acrecentó, de que su ingenio se avivó y su esfuerzo se multiplicó: ideó entonces un sistema de trabajo por turnos dobles y triples que permitió laborar a los indios ininterrumpidamente en el acueducto. Las cuadrillas se turnaban de día y de noche, ya bajo el sol inclemente, bajo la lluvia tenaz o el frío cortante de la madrugada. Y cuando algunos encomenderos comenzaron a quejarse del trabajo excesivo que se les imponía a sus indios y por lo cual estos se hallaban ya “…tan flacos y tan decaídos, tan menesterosos y sin fuerza alguna para mejor cumplir con su servicio diario en nuestros quehaceres”, Teruel se mostró inflexible: Deus vult, populus parere.
Lo cierto es, hay que decirlo, que en ese momento nuestro constructor podía sentirse fuerte por su amistad con el arzobispo de México, un seglar como él y, sobre todo, por encontrarse sin cabeza la autoridad real en la Nueva España debido al fallecimiento inesperado del virrey Melgarejo y las desavenencias surgidas al interior de la Real Audiencia. Era un momento, como bien lo ha historiado González Obregón, en que pesaba más la cruz que la espada, la mitra que la corona, y Teruel no dudó en desafiar a los debilitados poderes locales.
Pero con la terrible mortandad iniciada en el año de mil quinientos cuarenta y cinco debida a la enfermedad del Cocoliztli los trabajos del acueducto se alentaron sobremanera. Los indios morían a carretadas dejando sin brazos la magna obra. Y lo mismo ocurrió con la todavía más terrible epidemia de Huey Cocoliztli, que asoló la región sólo seis años después provocando la muerte pronta de todo infeliz portador. Nuestro fraile debió echar mano de su grande inventiva para proseguir la construcción del acueducto en esos infaustos años: primero, lo vemos solicitando partidas de indios insumisos del norte, que seguían reacios a la llamada de Cristo y al abandono de su idolatría y superstición; después, reclutando con vigor a todo mestizo y gente baja de casta sospechosos de truhanería, vagancia o ebriedad; finalmente, trayendo esclavos negros desde las Antillas. Y es que el “Primer gran constructor” se había comprometido con los padres de la orden franciscana de Teziutepezinco —que comenzaban a mirar con recelo los trabajos y aún la presencia y preeminencia de este activo cura secular— a que muy pronto tendrían en la huerta de su congregación un ramal del acueducto con el agua necesaria para su comunidad.

Una hermosa leyenda nos narra con peculiar encanto la vida del fraile en estos años: se dice que el buen cura, empeñado en su labor, abandonó temporalmente su iglesia para continuar al frente de los trabajos, que ya entonces distaban unos veinte kilómetros de la misma. Pernoctaba en cueva agreste llena de alimañas ponzoñosas que no obstante le respetaban como a hombre lleno de santidad. Una mañana escuchó el maullido de un gato y, al salir curioso a corroborarlo, pues se entiende que los gatos aún eran raros en el continente en esos primeros años de la colonización, lo que encontró nuestro gran hombre fue una mesa ricamente dispuesta con un substancioso almuerzo. Y no sólo eso, sino que variándose siempre el plato fuerte del banquete: ora era una liebre bien sazonada; luego, venado de la tierra; después, un lechón bien aderezado…., y todo gracias a la diligencia del buen gato aquel. Y así se estuvo repitiendo el milagro todas las mañanas hasta el final de la obra. Y dizque de aquí proviene la mexicana costumbre de llamar “gatos” a los miembros de la servidumbre.
Bernardo de Balbuena, el insigne poeta que admirado describió las maravillas de México, conoció la arquería del acueducto de Teruel por el rumbo de la barranca de Nopaltepec, lo que le llevó a escribir en los categóricos tercetos de su Grandeza Mexicana:
¿Y qué Atlante, qué Titán portentoso,
en el cruel, feraz yermo desolado
do el cizañal campeaba ostentoso
animose a edificar sin enfado
tan alta, reacia y bien dispuesta obra
que una eterna primavera ha injertado
ahuyentando hambre y penas y zozobra?
Fuiste tú, padre Teruel, fuiste tú,
quien por tu hercúlea mano España obra.
Teruel tuvo una muerte terrible, indigna del prohombre que él fue. Ocurrió que en la fresca mañanita de su santo se allegó a la sacristía de su parroquia un mozo gallardo y de muy buen ver pero lastimosamente vestido, harapiento casi, que no otra cosa pensaron los que presenciaron la escena que limosna o merced pediría al poderoso sacerdote. Más sucedió que tan pronto tuvo a la vista a Teruel y al grito de “¡Muere, ojete bellaco y ruin!”, con violencia puso al cura de espaldas y le clavó una toledana por el lugar de obrar. Más tarde, cuando ya la trágica muerte del Primer gran constructor era la comidilla de toda la región, se supo que el mozalbete aquel había sido, cuando niño, miembro cantor del coro de Teruel y favorito de este. Y dizque de aquí proviene la mexicana costumbre de llamar “ojete” tanto al culo como al malagradecido.

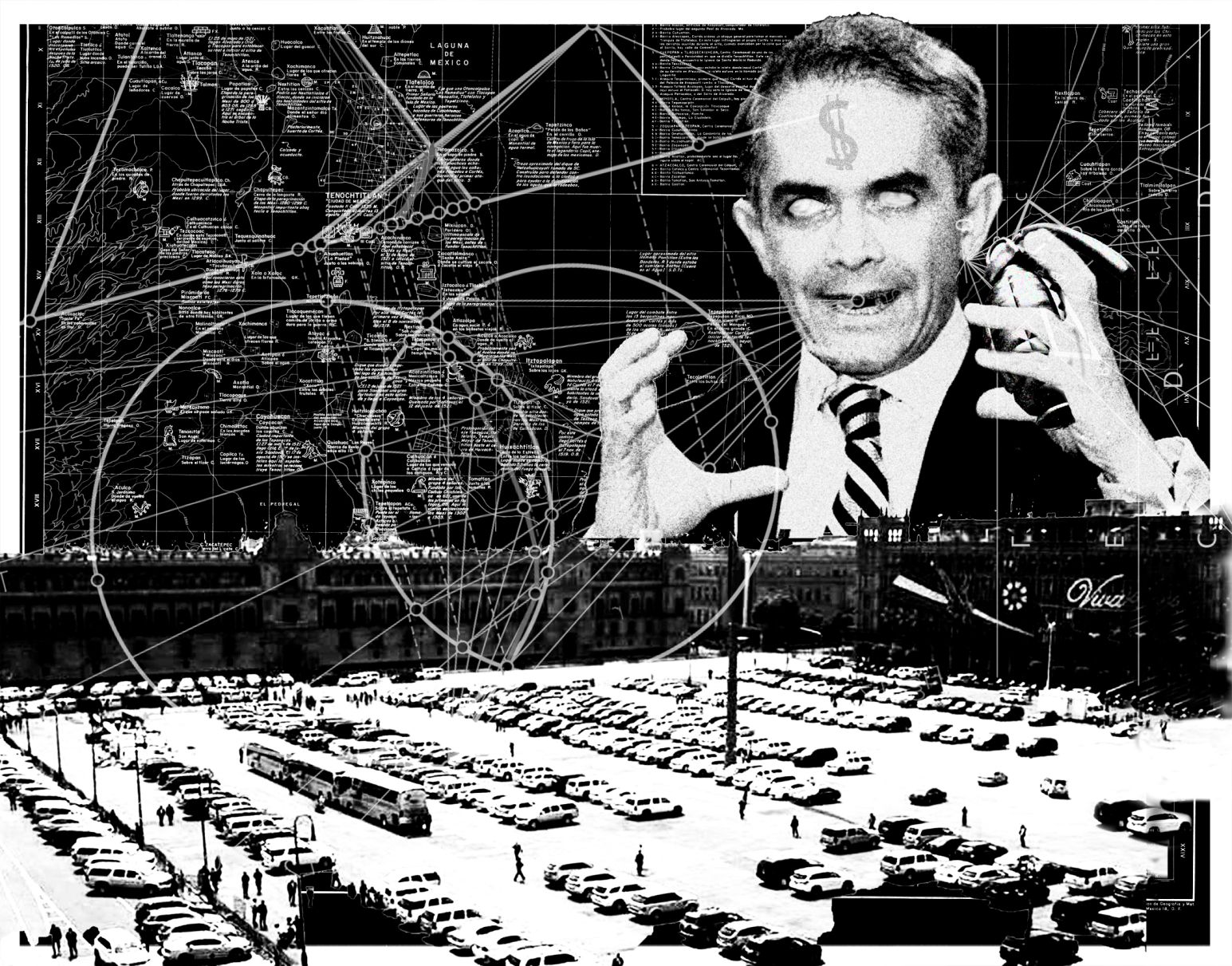

Muy bueno. Gran cierre y, por cierto, recién ocurrió algo parecido en la basilica, ja ja ja.
¿O fue en la catedral? Ya no me acuerdo.