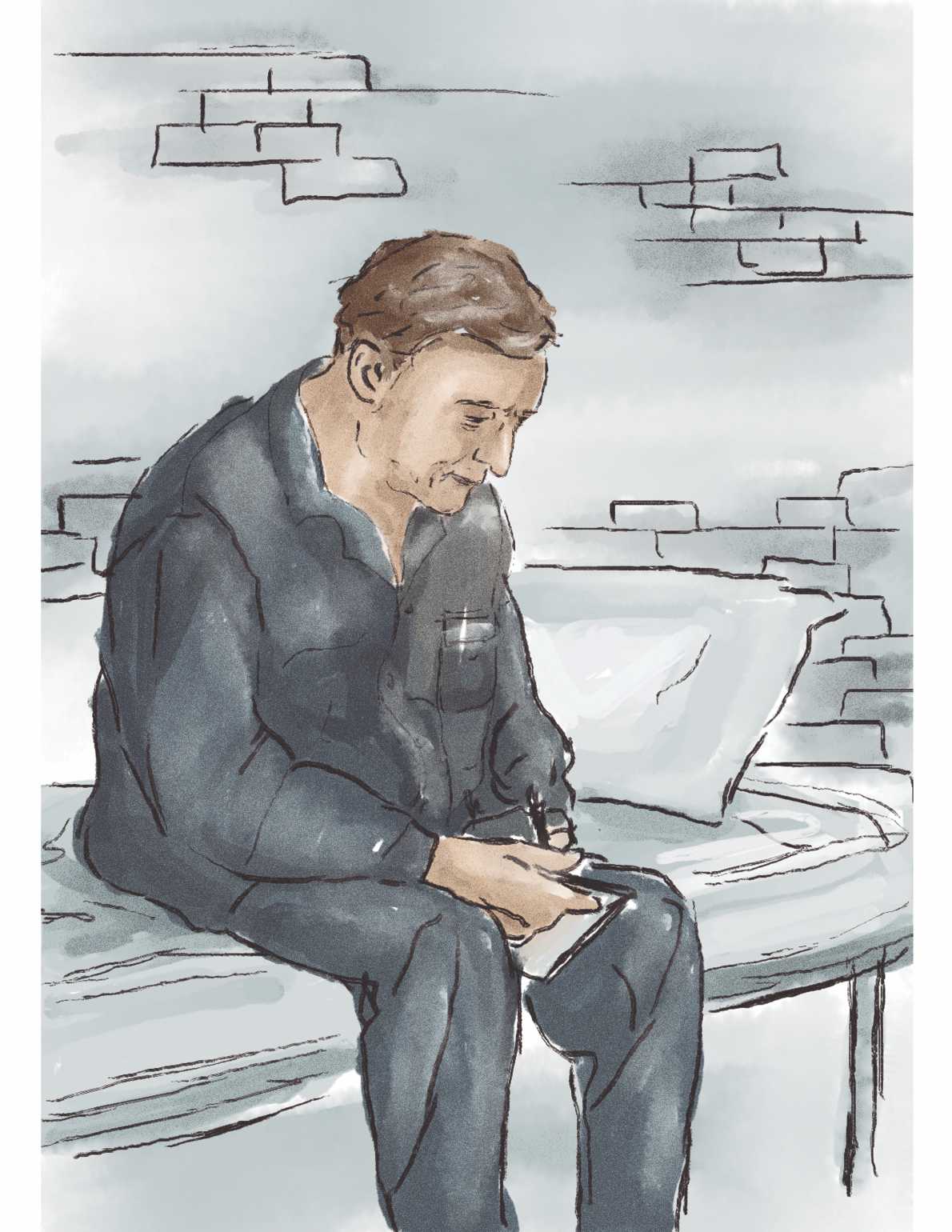Por Antonio Guevara

Pagó la cuenta y se despidió del cliente. Acababa de cerrar un trato de $50.000 pesos para la revista donde trabajaba. Miguel no tomaba ni fumaba, no tenía vicios. Lo que le dificultaba desarrollarse dentro de la empresa.
Sus compañeros amarraban contratos millonarios en cabarets; con bebidas, droga y mujeres consentían a los inversionistas. Miguel estaba relegado a clientes conservadores que podía despachar en su oficina o en restaurantes.
En el despacho de González —uno de los mejores en el área de publicidad— se encerraban a beber y a planear sobre quién acompañaría a quién en los viajes que la revista financiaba para darle seguimiento a su cartera de anunciantes.
Miguel también quería pasear y que la empresa le pagara los viáticos, pero su personalidad de cura extremista lo tenía arrinconado, incluso, en los cumpleaños celebrados en el corporativo no se tomaba una sola cerveza.
—Te equivocaste de carrera Miguelito. — Le repetían casi a diario.
Cuando era pequeño, Miguel tenía pavor de que llegara el fin de semana. Sabía que su padre se emborracharía y lo golpearía tanto a él como a su madre. Al señor le gustaba la lucha libre, llevaba al chico a la Arena Apatlaco. Cualquier niño hubiera sido feliz por ir a ver a los ídolos del pancracio, pero Miguel no. Terminaba como nana de su viejo, iba por chicharrones para que el tipo acompañara sus tragos y el pánico lo eclipsaba en la asegurada riña que su padre iniciaría.
A sus 14 años, Miguel —harto de sentir miedo— casi mata a golpes a su padre, quien se fue de casa maldiciéndolo, así como a la mujer que parió a semejante malagradecido. Con la autoimposición de no ser como su progenitor, Miguel trabajaba y estudiaba. Sostuvo a su madre y ella estaba orgullosa cuando su niño se tituló en Comunicación y Mercadotecnia. Le gustaba que se refirieran a él como: licenciado Miguel. No tardó en conseguir un buen trabajo.
En pocos años se cambiaron de casa. Doña Angelina conservaba una cruz artesanal de color negro, ancha, pesaba como kilo y medio, era un regalo de su difunta abuela, solía dormir abrazándola. Para sorprenderla, Miguel mandó empotrar la cruz sobre un altar, era lo primero que se veía al entrar; además, conociendo las costumbres de su madre, la cruz se desmontaba fácilmente para que se la llevara a la cama. Ese símbolo era el protector del hogar.
Miguel estaba furioso:
—Tanto rigor en superarme para qué. ¿Para qué unos borrachines ganen más que yo? ¿Para que disfruten la vida más que yo?
Se armó de valor y compró un cigarro afuera de la oficina. Sus compañeros lo vieron extrañados y soltaron varias carcajadas cuando Miguel se puso a toser como un tuberculoso al darle la primera inhalada. Parecía que el humo le dijera: «No estás hecho para esto».
Esa tarde se fumó una cajetilla hasta llegar a casa. Su madre detectó el cambio, pero guardó silencio. Miguel se acostumbró al olor del tabaco impregnado en su ropa, manos y boca. En una semana dominó la habilidad de fumar.
—¿Qué tienes mamá?
—Nada, tú sabrás.
—No te entiendo.
—No sé a qué lugares vas, llegas apestando a cigarro y ayer encontré cenizas en la bolsa de tu saco. ¿Ahora sí me entiendes?
Miguel pudo contar el porqué de su nuevo hábito y que no había frecuentado ningún sitio que su madre imaginaba, pero las sutilezas de su empleo no eran tema de interés para doña Angelina.
—No pienses en cosas que no son mamá, mira…
—Ahórrate tus explicaciones. Eres igual a tu padre.
Aquellas palabras fueron un gatillo disparando viejos odios dentro de Miguel, fue la primera vez que miró a su madre con rencor. Salió dando un portazo. Llamó por teléfono.
—Dígame.
—Necesito verte ahorita, González.
—¿Qué pasó?, Miguelito.
—¿Puedes o no?
—Depende…
—Te veo en la oficina en una hora.
—¿Estás bien?
—No, ¿vienes o qué?
—Allá te veo.
Miguel resintió la actitud de su madre. La vida que le daba era el paraíso comparada con su pasado. «¡Yo no soy como mi padre!».
—Me tenías preocupado, ¿qué pasa?
—¿Qué tienes de tomar?
—¿Perdón?
—No te hagas, sé que en tu despacho te la pasas chupando. Invítame algo.
—Pero si tú ni tomas.
—Invítame algo.
González intuía en Miguel la necesidad de ahogar en licor alguna pena, por eso no hizo caso a su forma poco educada de pedir las cosas.
—Sé que de pendejo no me bajan nada más por no embrutecerme con estas chingaderas.
—Relájate, nadie piensa eso de ti.
—Guárdate la diplomacia para los anunciantes que me mandas porque, según tu soberbia, no merecen respirar el mismo aire donde estás. Este mundo es de los brutos. Los paleros que trabajan aquí me han quitado muchos clientes, muchas oportunidades; si los anunciantes están a gusto con ustedes, pues han de estar cortados con la misma tijera.
—Ya estuvo cabrón.
—Sírveme otra.
—No soy cantinero, ahí está la botella y no tomes mucho que no quiero que me vomites la alfombra.
—Como si tú limpiaras. Me puedo mear aquí y compro una mejor. ¿Cuál es el pinche problema?
Miguel tomó hasta la madrugada. González sólo observaba y escuchaba. No supo cómo, pero llegó a su domicilio, sin darse cuenta rompió macetas y pisó las plantas de la entrada que su madre cultivaba. Buscó sus llaves y comenzó a tocar al no encontrarlas. Doña Angelina abrió y se quedó con la boca abierta al ver el deplorable estado de su hijo, con mirada inquisidora siguió los movimientos de éste, que tropezó y tiró el altar donde descansaba la cruz negra, la pertenencia más preciada de su madre.
—¡Mira cómo vienes! ¿No te da vergüenza? ¡Te escondes para fumar y tomar! ¡Tu padre… él no se ocultaba! ¡Ese sí era un verdadero hombre!
Miguel ya no pudo enojarse. Acomodó las cosas del altar. Ya nada sería como antes. Se fue caminando con la cruz en sus manos, ahora teñida de rojo.