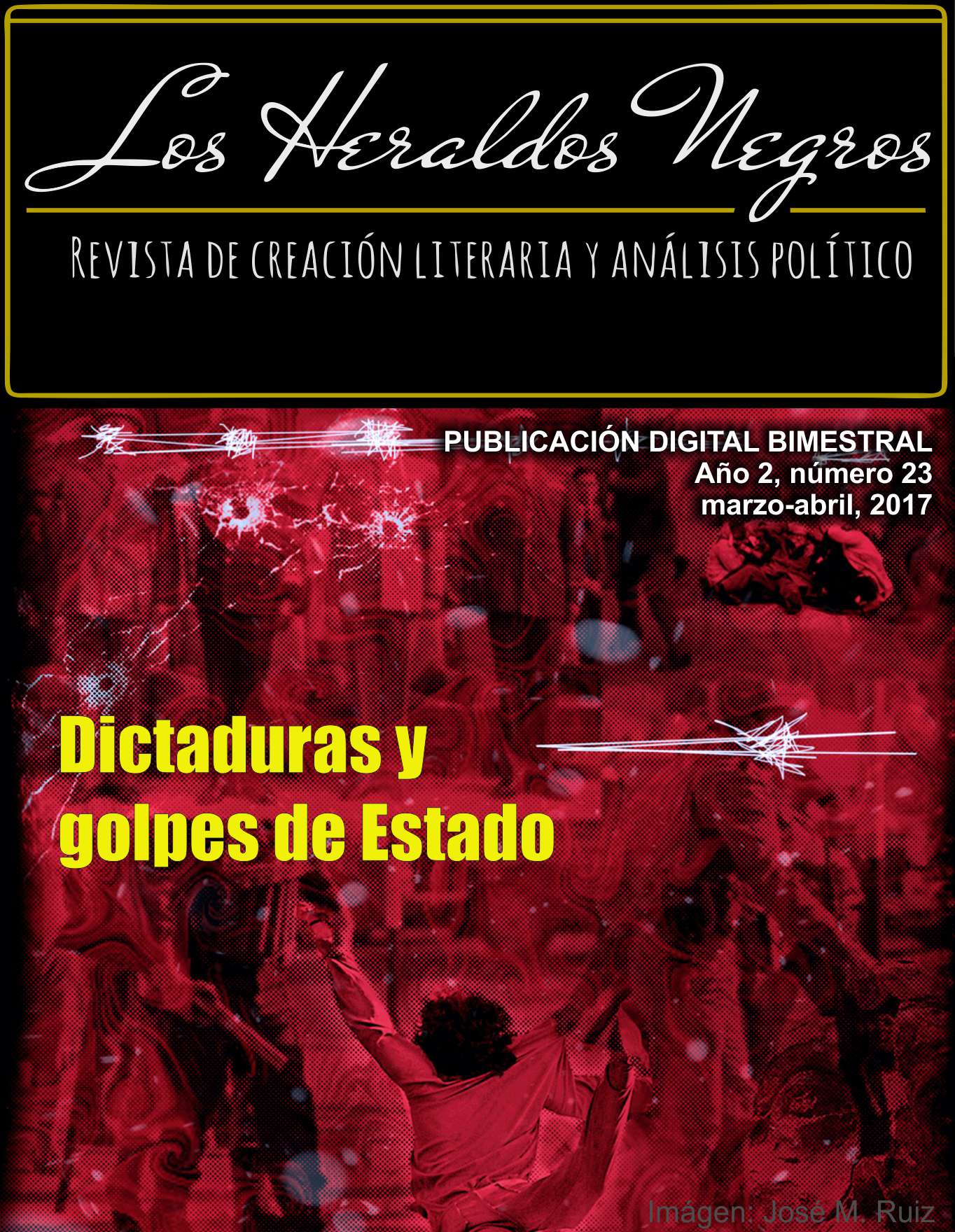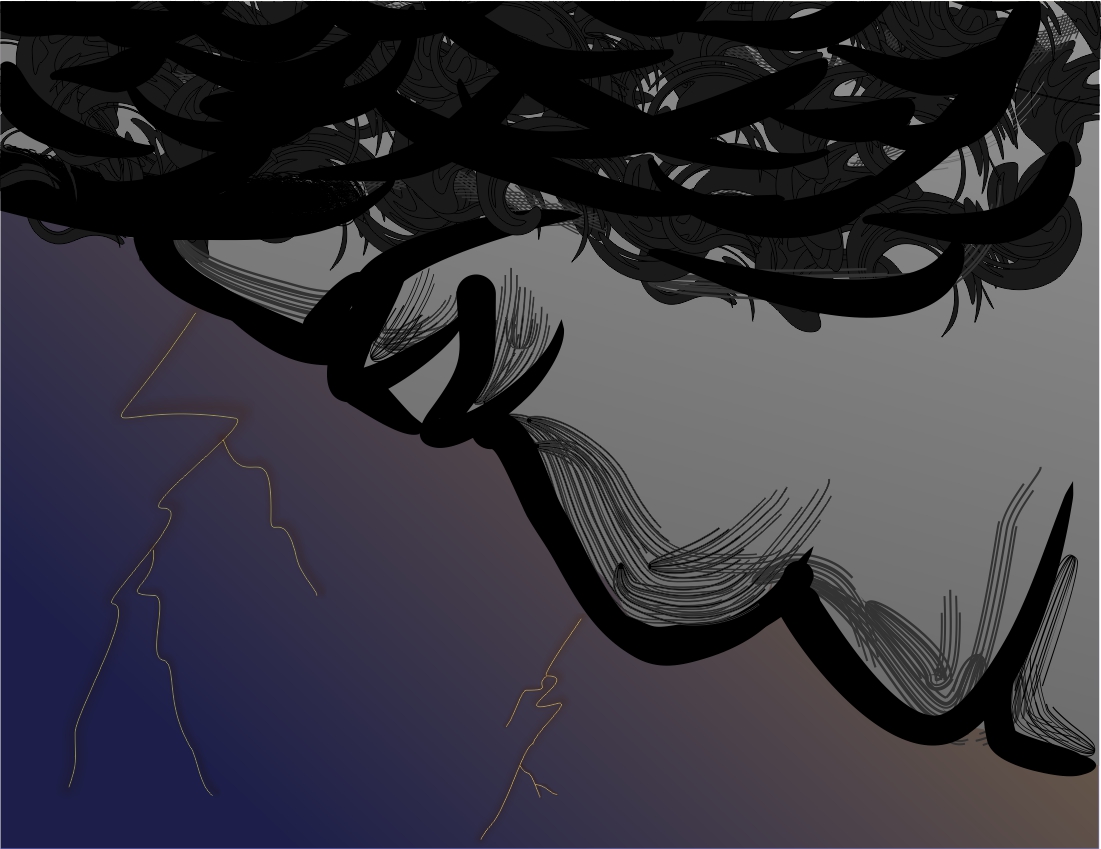Por Sury Johanna Sánchez Ramírez
Táchira, Venezuela
En un país que tiene a la muerte viviendo en las paredes la noche llega a medio día.
Cuando fui adolescente todo era un poema de tragedia. Decidí, como la mayoría en mi generación, no coincidir directamente con ese caos que por error creíamos ajeno. En conjunto, de forma silenciosa y con una complicidad casual nos aislamos en una vida paralela buscando que alguien nos salvara, al parecer todos habíamos crecido esperando un héroe, para evitar ser uno.
Dicen por ahí que cuando la gotera no para de caer hace mella. Si repiten lo mismo con perseverancia y una constancia rigurosa uno termina por creérselo o simplemente sabiendo que es mentira pero viviendo como si no lo fuera, se hace parte de una verdad común que no puede ser contradicha con facilidad. En mi país el presidente anterior, que es, a ciencia cierta como una figura menos terrible al actual pero la base de la catástrofe, solo con palabras quebrantó una generación entera antes de que diera la pelea.
Yo vi muchas cosas en tan poco tiempo, y tan pocas cosas en tanto tiempo.
San Cristóbal era una ciudad que no salía de ser pueblo. Un día, los que no nacimos para ser héroes descubrimos que eso no importaba, entonces fue suficiente para que empezara por arder de pies a cabeza, de avenidas a calles y de calles a esquinas. El humo arropaba la ciudad; la basura y las cenizas cubrían el pavimento gastado; niños con la cara cubierta gritaban al unísono consignas retadoras, niños con la cara cubierta se llenaban de esperanza, corrían, caían y eran golpeados, corrían y caían, eran torturados, violados y mancillados.
Adriana tendría 18 o 17 años y para esas fechas se movía regularmente entre escombros y basura, iba a comprar comida para perseguidos políticos.
No sabría decir hoy día si fue una estupidez lo que sucedió aquel año o una muestra de que la victoria se sangra. Una especie de guerra interna que empezaba a tomar fuerza surgía en la calle y en las entrañas del país entero, por primera vez muchos sentían suyo el suelo que pisaban. Adriana vio como un balazo le quitaba la vida a su papá que salía a trabajar antes de que el sol tocara el día, Adriana vio cómo robaban a su mamá para quitarle la alianza de matrimonio y la golpeaban casi hasta desfigurarla, al final tenía miedo de salir; ella no podía acudir a un policía porque podría ser el hermano o el compadre del que mató a su papá o casi deja en coma a su mamá.
Lo cierto es que para ella esta pelea era una muestra de luz entre tanta tiniebla, cerca de su casa no sólo se desataban protestas, también escondían fugitivos políticos. En la urbe cuidaban de estos políticos peligrosos que no tendrían más de 23 años. Y en sus discursos clandestinos recitaban con ironía “¡lo curioso es que esconder un asesino no es tan ofensivo para el gobierno como esconder un político que amenaza la patria sólo por pedir lo que por derecho merece!”, era ilógico para los mocosos que no entendían el peligro que representaban.
Callar una voz que hace ruido es más urgente que encerrar por justicia en tiempos como estos.
Con los días, estados de todo el país se unieron enteritos y empezó a arder, ardían las calles y la gente, los que no salían con los estudiantes que se alzaban y profesaban su insatisfacción, dejaban fuera de sus casas botellas de agua y vinagre amarradas y escondidas estratégicamente, por supuesto, mostrando apoyo, los estudiantes se escurrían silenciosamente para llevárselas en medio de la noche.
Fue un apoyo pasivo, al principio esta forma de estar en las protestas desde las casas era suficiente para animarse, ¡juro que lo era!
Es martes y son las nueve de la noche, con las caras cubiertas duermen en la calle los próximos mártires de esta generación.
Ráfagas de sonido que emergen del cielo nos despiertan, son aviones F4 y no tan lejos se escucha la llegada de los tanques de guerra que empiezan a invadir uno tras otro las calles, destruyen las barricadas de ramas, basura y caucho. Todos tenemos miedo, todos presentimos la muerte, el gas lacrimógeno empieza a ahogarnos, los chicos patean las botellas de gas en el suelo, otros distraen a los policías que bajan las cuestas como olas, envían a las chicas por un callejón, una masa de juventud tiembla y toma lo que esté a su alcance para defenderse.
Una piedra contra una bala, una lata contra un perdigón.
Las chicas son alcanzadas y veo sangre, no sé a dónde correr, recibo golpes, doy golpes, mis ojos lloran, el corazón se me pega al pecho como queriendo huir, escucho gritos e insultos. Hay humedad, huele a lluvia, milagrosa y catastrófica, algunos caen por la lluvia otros caen muertos.
Por alguna razón este caos tremendo se convierte en silencio, descubro la razón, ya nadie escucha nada, mi cuerpo parece quedarse sin vida, allí estaba Adriana pero no estaba sola.
Ella cayó de rodillas y la acompañó un grito vacío que nunca terminó de salir. Parecía como si el dolor no abandonara su cuerpo. Lloraba con un llanto inexplicable, yo sólo pensaba en su cara transparente que mantenía una expresión dolorosa y oscura, toda su cara apuntaba a un punto de dolor que yo no conocía ni quería conocer, balbuceaba algo incomprensible, y ese era un idioma de un luto temprano que no debería vivirse así. La vi presionar el cuerpo de su pequeña hermana contra el pecho, la vi sacudirlo con desesperación, mecerla con ternura como a un recién nacido, a su alrededor todos estábamos mirando callados, atónitos, indignados y con el alma boca abajo —¡qué día tan negro! —Dos pájaros en el suelo, uno herido y otro muerto.
La lluvia limpiaba la sangre en la frente de la hermana de Adriana y la masa encefálica salía por atrás, tenía 7 años. ¡Todos!, los uniformados, los desnudos, los sin rostro ¡todos! miramos paralizados llenos de culpa que se convertía en vergüenza.
—¿Cómo carajos llegó allí? ¿Cómo carajos llegó allí? ¿Cómo carajos llegó allí? ¿Cómo carajos llegó allí?
No necesitaba reflexionar tanto, una niña que sigue a su hermana mayor hasta la esquina de la casa, hasta la esquina de su muerte.