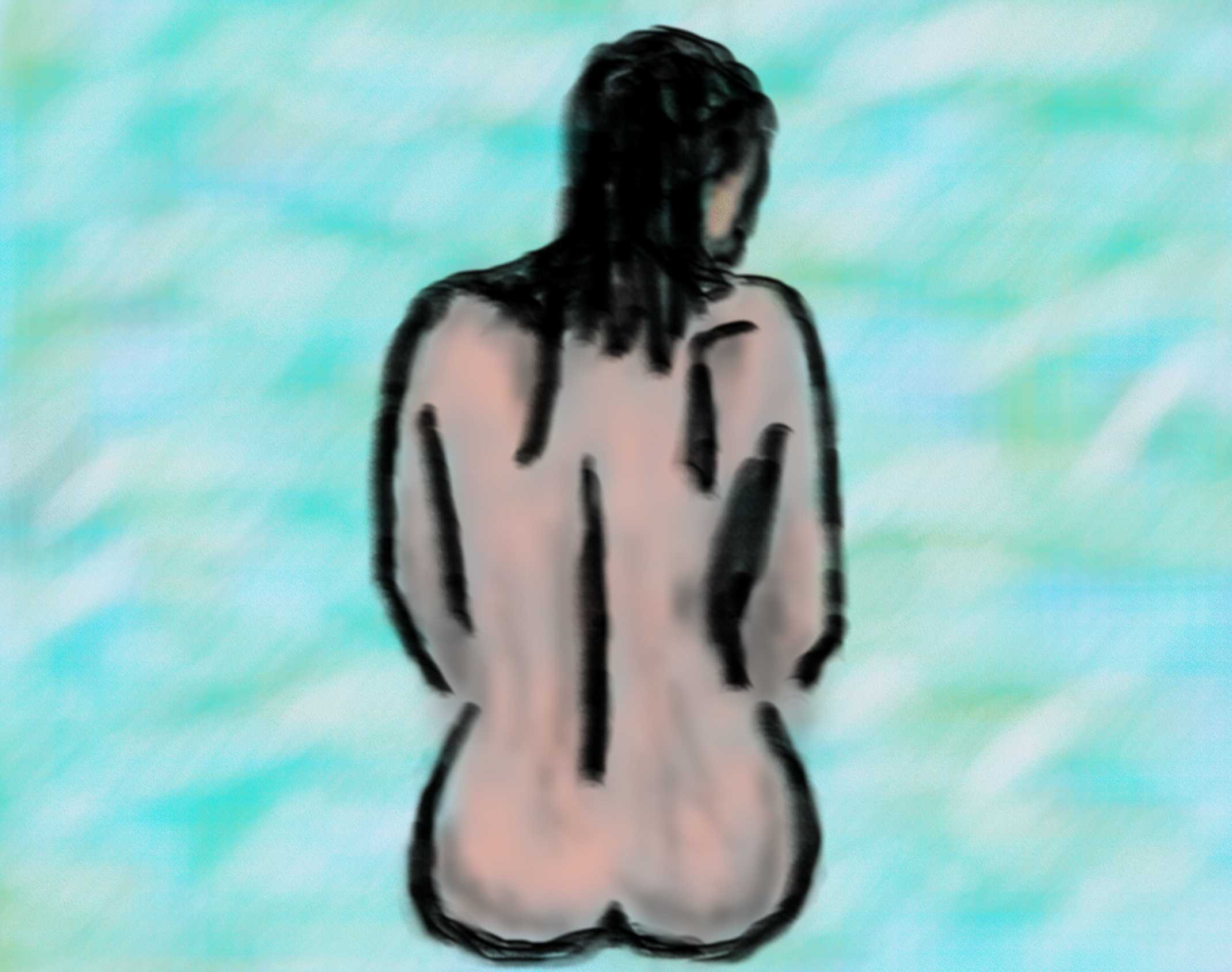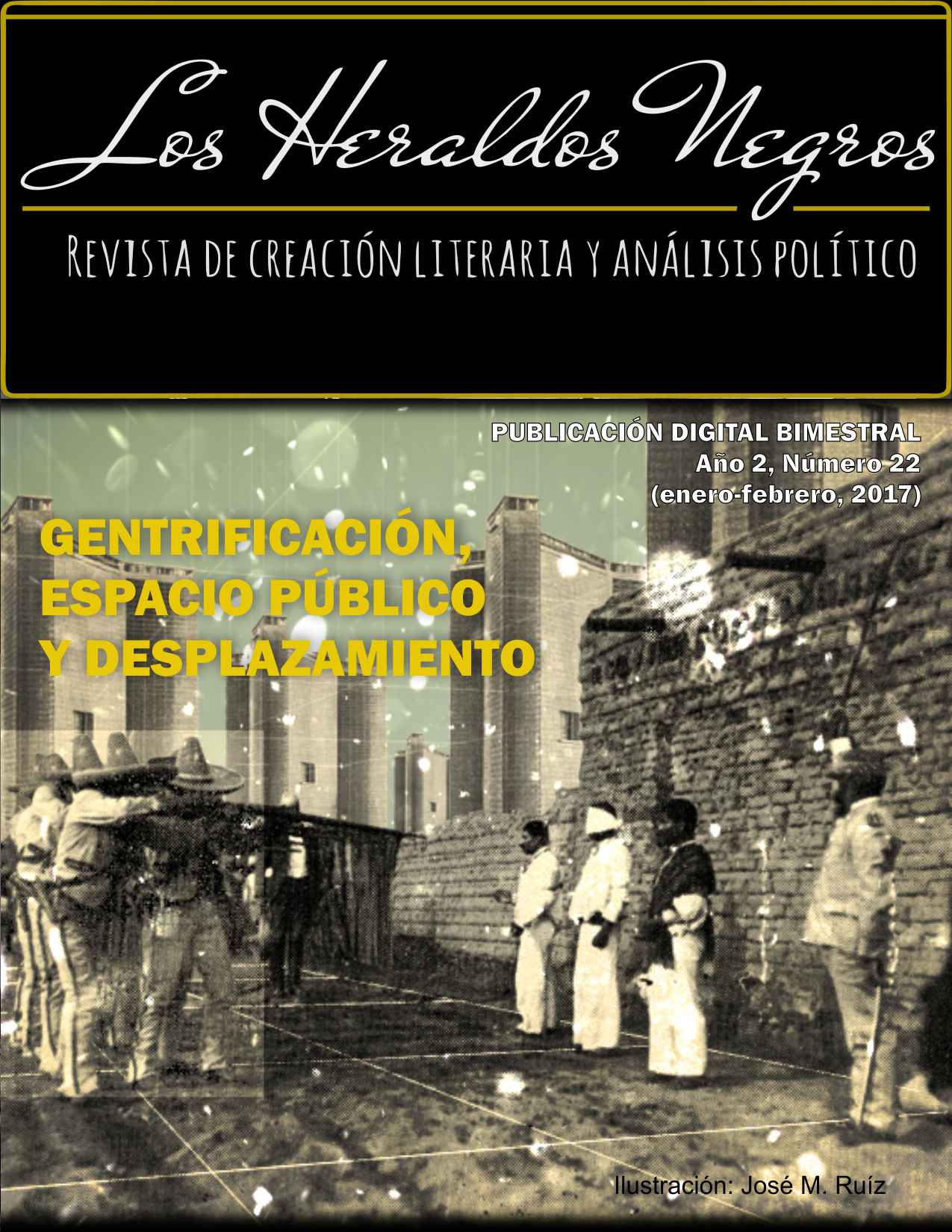Ilargi Zweig
sentado moría esperando la noche
solo en una calle sin luz,
ni voces ni murmullos perturbadores
con el frío que arreciaba.
Moría cada noche.
Sus ojos siempre cristalinos
en ellos se veía la nostalgia,
y siempre una lágrima a
punto de desplomarse.
Se había enamorado hasta las entrañas,
Ella no tenía nombre. No hacía falta.
Con su luz bastaba.
Todos los días en el mismo lugar,
un pedazo de acera gris y sucio
con cristales rotos y hojas marchitas
y una soledad infernal.
La última vez que la vio
sin parpadear la contempló por horas,
hasta que su corazón amenazó con estallar.
Ella se iba ocultando con los segundos
hasta que desapareció por completo.
El perro durmió al amanecer
con una enorme sonrisa.
Al siguiente día ladró
con toda su fuerza,
hasta desgarrar su lamento,
hasta vomitar su melancolía.
En la oscuridad nadie respondió,
y su corazón de perro marchaba
arrítmicamente, entonces, el
perro ya no pudo más
y la oscuridad de la noche
y la violencia de la oscuridad
lo devoraron por completo.