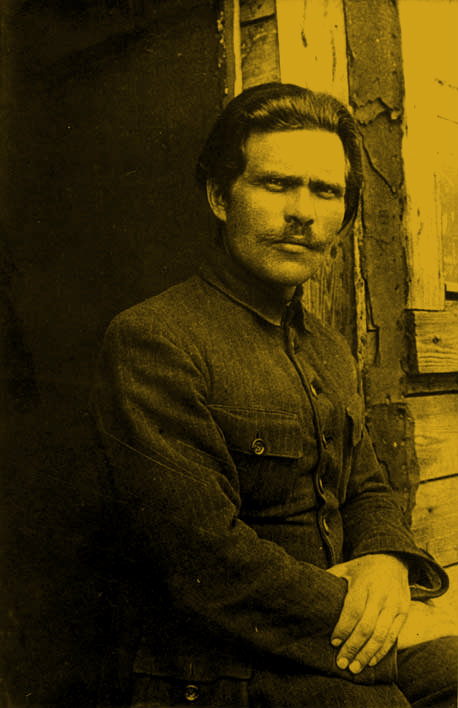Por Inocencio Javier Hernández Pérez
Vengo del futuro, dijo ella.
Vengo del pasado, dijo él.
La mar y el mar, susurró ella.
La costilla de Adán, musitó él.
Ella le habló de coches voladores,
de poesías y heroínas,
de traslaciones corpóreas;
también le explicó las bases biológicas
de la igualdad sideral.
Él le habló de los ciclópeos mamuts abatidos,
de Hércules y Schopenhauer,
de cerebros reptilianos,
del primer hombre en la Luna,
de la trivialidad del amor.
Ella le habló de amaneceres lunares,
de educación imparcial,
de gemelos salarios,
de equidad universal.
Él habló de él.
Ella le habló de su madre:
de cuánto la echó de menos
en el siempre pasado,
de cuánto la amó de más
en todos los tiempos posibles e imposibles.
Él dijo: “lástima”… o puede que no dijera
absolutamente nada.

Ella le dijo que las mujeres y los hombres
sólo se diferencian en los nombres.
El ADN no entiende de pasiones, añadió.
Él reveló que odiaba el color rosa,
y que la conversación,
por más estrógenos que se inyectara en el alma,
derivaba en mortal aburrimiento.
A todas luces taconeaba ella
por el mundo confundida,
a causa, señaló entre risas:
del interestelar jet lag,
o de la menstruación,
o por abusar de la lectura
de las mujeres pluma.
Las cosas pasan porque pasan,
y aquí paz y en el cielo más paz, sentenció.
Ella le preguntó si conocía a Virginia Woolf.
Él le dijo que conocía el estado de Virginia
y el cuento del lobo feroz.
Ella blandió una espada láser,
que era láser, pero no espada,
y proyectó palabras, no heridas,
en el cuerpo de él:
Extraña y triste anomalía,
eslabón perdido, brutal antipoesía.
Él aulló (pero no había Luna para él).
¡Basta, maldita seas!
Irreal holograma, hechicera abre piernas,
mujer florero.
Ella se quitó la escafandra espacial. Amanecía.
Lo miró a los ojos y contempló iridiscente
la ceguera de un hombre extinto.
En el futuro no existirás, papá.
Y suspiró… y voló… y amaneció por fin.