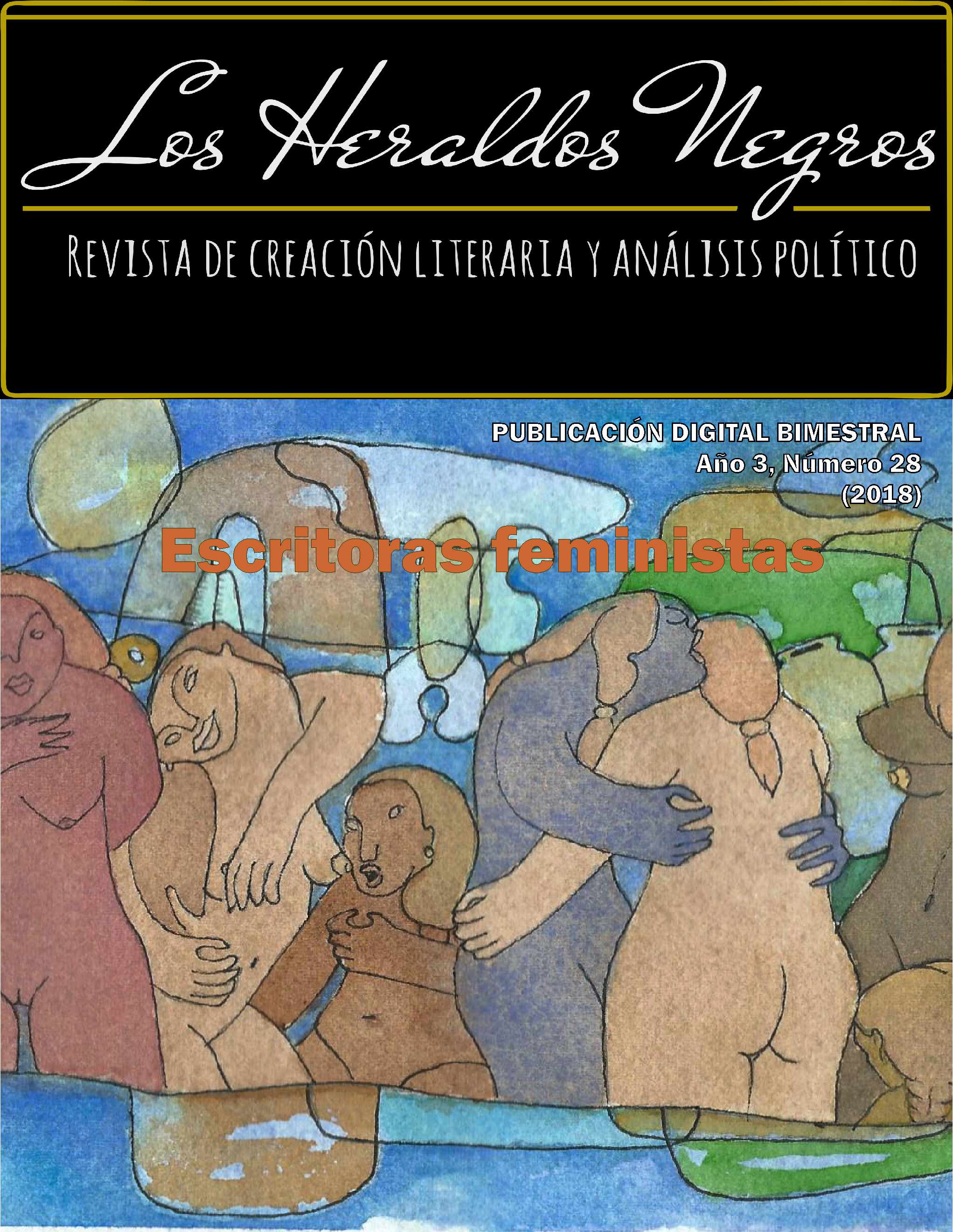Por Héctor Daniel Olivera Campos
(España)
—Tienes que venir —le rogó el poeta Heinrich Heine a su amigo, otro exiliado alemán como él. La tarde moría y las callejuelas del barrio latino de París se emborronaban de tinieblas.
—¿Al salón de esa aristócrata marimacho? —respondió con desdén Karl Marx
—No es marimacho.
—¿No? Viste de hombre, fuma en pipa y firma su literatura con un nombre de varón…, ¿cómo es?
—George Sand. Si firmara con su nombre de mujer no le harían caso. Quizás en la sociedad socialista con la que sueñas se considere por igual a hombres y a mujeres —alegó Heinrich. Marx se encogió de hombros. —Ven, será una velada estupenda. Su pareja, Chopin, tocará el piano; lo hace siempre que su salud se lo permite. Esta noche estarán presentes el compositor Franz Liszt, el pintor Eugène Delacroix, los escritores Víctor Hugo y Honoré de Balzac…
—No sigas, todos burgueses decadentes. Además, no puedo ir. He quedado dentro de una hora en el Café de la Régence con un tal Friedrich Engels, es un alemán de ideas socialistas afincado en Inglaterra que está deseando conocerme, según afirmó en una efusiva carta que me mandó.
—Aplaza la entrevista. Hay una mujer extraordinaria invitada esta noche.
—¿Otra lesbiana hombruna?
—Flora Tristán.
—¿Quién? —preguntó Marx.
—¿Te llamas socialista y no conoces a Flora Tristán, la mujer de verbo profético y enérgico que en Francia ha organizado a miles de trabajadores en la Unión Obrera? —Karl Marx comprendió que aquella noche debía acudir a la velada del salón de George Sand.
Fue un flechazo, un fulgor. Fue una comunión de ideas, pareceres e indignaciones y sueños. Apenas Heine los presentó, Flora y Karl se sentaron la una frente al otro y se desentendieron de alternar con el resto de los invitados al salón, lo que suponía una grosería social. Una mujer que lucía cabellos negros que se derramaban en tirabuzones hasta sus hombros. Bella, pero con una intensidad en la mirada y en la severidad de la expresión de su rostro que revelaba su carácter enérgico y tozudo. Karl estaba extasiado. Jamás había conocido una mujer igual y durante toda la conversación casi se limitó a escucharla. Ella, de origen pudiente , pero pronto huérfana de padre y, con ello, una madre caída en la pobreza. Había conocido la explotación del proletariado y la cárcel del matrimonio; se definía a sí misma como una “paria” por su condición de hija natural; mujer separada, abandonó a su marido porque la maltrataba. Una mujer tenaz y valiente que había viajado a Perú en busca de fortuna, y a Inglaterra de criada; que había escrito libros en los que denunciaba la explotación de los obreros y la opresión de la mujer. Que sobrevivió de milagro al intento de su ex marido de asesinarla, disparándole a plena luz del día en una calle de París, y que convivía con una bala alojada en el pecho. Y lo que era más importante aún para Marx, ¡una mujer! Líder indiscutible de una organización que aunaba a miles de obreros por toda Francia; algo impresionante para él, que apenas era un joven filósofo que soñaba con transformar el mundo.
Flora ya había tenido bastante con los hombres; es más, el amor y la plenitud carnal los estaba viviendo con Olympia, el verdadero amor de su vida. Sin embargo, se sintió atraída por aquel joven idealista que remarcaba las erres hablándole en un francés con acento alemán exagerado y dañino para los oídos. Sí, era hermoso; los cabellos rizados que denotaban su ascendencia judía, sus profundos ojos negros y aquellos dos tramos de bigote sobre las comisuras del labio superior en un intento, un poco ridículo, de aparentar virilidad. Tenía el porte y el aspecto de un héroe romántico. Pero, sobre todo, Flora descubrió un hombre sabio y cultivado , pese a su juventud, bendecido por una mente privilegiada; una máquina de pensar, una atronadora razón en marcha guiada por una insobornable pasión moral. Un hombre casado con una aristócrata: un burgués que había renunciado a una apacible carrera académica, que había perdido fortuna y patria, y que había sido perseguido por las autoridades de su país al ponerse del lado de los oprimidos, en el lugar correcto de la barricada de la Historia.
La velada se les hizo corta, ¡tenían tantas cosas de que hablar! Flora y Karl volvieron a verse furtivamente en París. Primero en los cafés, después en las pensiones y en los lechos de insalubres buhardillas. ¿Cómo no iban a vestirse de amantes adulterinos cuando tenían tanto en común? El destino había decidido unirlos. Ella le explicó sus ideas socialistas tras hacer el amor con desespero, como si el mundo fuese a acabarse, o la revolución anhelada por ambos estuviese a punto de estallar en cualquier momento. Flora opinaba que los obreros debían emanciparse por ellos mismos como clase social, sin esperar nada de los socialistas utópicos burgueses; que los trabajadores no tenían patria y el chovinismo nacionalista era una trampa y que sólo una gran unión internacional de los proletarios de todo el mundo tendría la fuerza necesaria para poner fin al sistema presente e inaugurar una nueva era de justicia e igualdad sobre la tierra; que no podía haber una liberación verdadera de los oprimidos si no se rompían, a la vez, las cadenas que sujetaban a la mujer en el hogar.
Flora también le explicó a su amante cosas más personales de su vida: como que a los veintidós años tuvo que huir de la casa de Chazal, su marido impresor, llevándose a sus dos hijos —Ernest y Aline—, tras descubrir que el padre había violado a su hija.
“Dad a todos y a todas el derecho al trabajo, la posibilidad de comer, el derecho a la instrucción, la posibilidad de vivir por el espíritu, el derecho al pan, la posibilidad de vivir del todo independiente, y la humanidad hoy tan vil, tan repugnante, tan hipócritamente viciosa, se transformará en el acto y se volverá noble, orgullosa, independiente, ¡libre!, ¡bella!, ¡feliz!” —subrayó Marx el párrafo en uno de los libros que aquella mujer, de educación autodidacta, había escrito.
La muerte puso fin al romance. El catorce de noviembre de 1844 moría Flora Tristán a consecuencia de las secuelas que el intento de asesinato de su ex marido había dejado en su cuerpo.
Cuatro años después Karl Marx publicaba El manifiesto comunista en el que se apropiaba de las ideas de Flora, sin nombrarla. Nunca reconocería su legado. Años después, en Inglaterra, sí lo haría en privado, en una charla con Engels, en la que admitió haber saqueado las ideas de Flora: “En cierto modo, Friedrich, me comporté como un proxeneta” declaró, en una inusual muestra de autocrítica, el genial y arrogante filósofo Karl Marx.