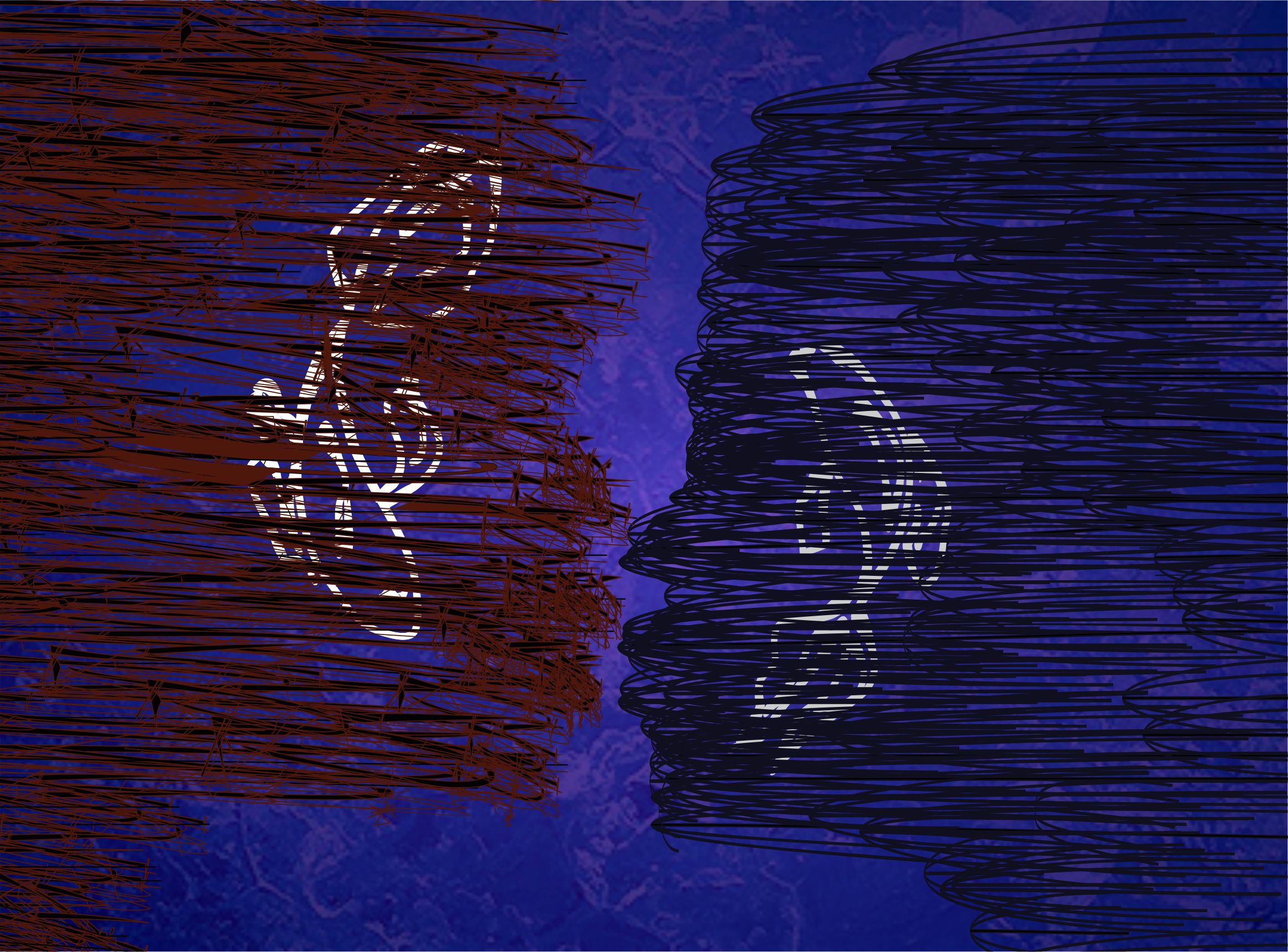Cinco cuentos escritos desde un estado de terror político
Por Jorge Ávalos
Lo indecible
El escritor recibió la llamada antes de la medianoche.
—Llegarán por usted —dijo la voz de un hombre—. Si no quiere que lastimen a su familia, no resista.
—¿Quién habla?
El hombre que había llamado guardó silencio por unos segundos. El escritor lo escuchó respirar.
—La verdad no tiene nombre —dijo el extraño— cuando el crimen es una verdad.
El escritor colgó.
—¿Quién era? —preguntó su esposa.
—Nadie —dijo él—. Ve a dormir.
Él recorrió la casa, apagó las luces del jardín y de la calle. Estaba por subir a su cuarto cuando escuchó un automóvil acercarse, aminorar la velocidad y detenerse. No se atrevió a mirar por la ventana. Esperó en silencio al pie de la escalera. Oyó cuando las puertas del vehículo se abrieron y cerraron. Distinguió algunas voces, pero éstas se alejaron y se perdieron con la noche. No escuchó nada más.
Se dio la vuelta, para subir a su cuarto. La puerta de su casa se abrió de un golpe. Un grupo de hombres irrumpió en su hogar. Lo llamaron por su nombre.
—¡Es un error! —gritó él—. ¡Esto es un error!
Los extraños lo golpearon y lo amordazaron. Luego le ataron las manos y lo arrastraron hasta el vehículo. Cuando su esposa salió ya no había nadie. La puerta estaba abierta; la calle, desolada. Al fondo de la casa, en el piso de arriba, su bebé lloraba.
Después de la medianoche, el escritor despertó, atado a una silla de metal y con una capucha negra sobre el rostro. Como tantos otros antes de él, el escritor preguntó por qué.
—¿Por qué? —Era la misma voz que lo llamó antes de la medianoche—. Porque la verdad tiene tu nombre, cuando la verdad es un crimen.

Cosas de niños
Mariíta no sabía que un niño la observaba. Había caminado hasta la orilla del río, donde se sentó, cansada, sobre una roca. Colocó un guacalito azul a su lado y metió los pies en la corriente clara del agua. El niño estimó que ella tenía su misma edad: diez años. Mariíta se agachó para lavar el contenido del guacalito. El niño se acercó. ¿Qué cosa lavaba ella con tanto escrúpulo? Mariíta escuchó el chasquear de ramas secas. Se tornó, pero no vio nada, no vio a nadie. Terminó su tarea, se calzó las chancletas y se marchó.
Maleza y hojas secas crepitaron. El niño surgió de entre los matorrales y descendió a beber agua. Descansó por un minuto. Examinó el contenido de su mochila: un mensaje, tres rollos de película, el documento para los comandos urbanos y su revólver. Demasiado joven para ser combatiente, descalzo, con rasgos indígenas y la piel oscura, el niño mensajero sabía pasar desapercibido. Entre grupos de campesinos, camino a las haciendas o en los mercados, era casi invisible.
El comandante le había advertido del peligro: si el mensaje que llevaba consigo era descubierto por el ejército, le podía costar la vida. Se lo decía cada vez que dejaba el campamento guerrillero. Cierto o no, nunca pensaba en ello porque no sabía leer. Un mensaje no era nada más que un pedazo de papel. Un hombre no debería vivir o morir por un pedazo de papel.
Se levantó. Siguió el mismo camino que tomó la niña y salió a una calle de tierra. No se percató con tiempo de que dos soldados descansaban bajo la sombra de un árbol, y se topó cara a cara con ellos.
—Buenas… —murmuró el niño, poseído de terror.
Los soldados lo miraron con indiferencia. Uno de ellos escupió sobre el hombro. No dijeron nada. Estaban concentrados en comer moras, recién lavadas y frescas, que atesoraban en un guacalito azul.
Sin decir más, el niño siguió su marcha.
Baratijas
El general estaba preparado para confrontar el horror, para inspeccionar con cuidado la labor de sus soldados. Él estaba preparado incluso para esto, para entrar a la casa de una familia inocente y hallar el cuerpo asesinado de una joven: el rostro descompuesto descansando sobre una luna de sangre, el vestido hecho jirones, los brazos extendidos en una cruz imperfecta, el pubis expuesto mostrando signos de agresión sexual. Todo esto estaba dentro de la norma, todo esto cabía dentro de las reglas del combate. Para lo que él no estaba preparado era para afrontar el aroma que impregnaba el cuarto, para tolerar el asco que la fragancia que su propia amante le suscitó en ese instante. Un bote de perfume barato yacía quebrado junto al cuerpo de la joven y se mezclaba a su pelo y a su sangre. Esto, él no lo podrá relegar de su memoria. Esto, él no lo podrá proscribir de su carne jamás: el perfume de una niña que nunca conoció el amor.
Signos vitales
Alta hora de la noche. Una mujer vestida de blanco cruza el umbral de un corredor sin prestar atención a la inscripción en la pared: Entrada Restringida. Sus pasos son tan leves que no perturban el frágil concierto de respiraciones que la rodea. Abstraída, camina entre las camas y los cuerpos. Sus ojos están habituados a la sombra; su olfato, al olor de la muerte.
En este pabellón del hospital, catorce hombres lloran sin temor a ser humillados: los que despiertan sofocados por el olor de sus propios excrementos; los que sienten un tremor en la pierna desmembrada por una mina; los que batallan el dolor de los genitales destrozados. La enfermera de turno acude a ellos como una madre, y se alarma cuando se impone el silencio, cuando cesan todos los lamentos: ni un solo gemido, ni una débil voz de súplica, ni otra inútil blasfemia. Mientras ellos duermen, ella toma el pulso de cada uno, acaricia las frentes sin fiebre, examina las bolsas de orina, confirma el flujo de los sueros. Y si es necesario, si lo siente en las entrañas, los despierta. Tal vez alguno necesite la mirada compasiva de una madre.
Ella se sienta en el corredor débilmente iluminado. Toma nota de los signos vitales. Registra la condición de los pacientes en los historiales médicos.
“Estable”, escribe con nítida caligrafía sobre el último expediente.
Vacila. Sabe que la noche se explaya y se comba, y presta atención al silencio. De un momento a otro sus únicos hijos de turno, sus catorce jóvenes soldados, podrían romper la quietud de la noche, la tregua del sueño, el delicado velo que cubre esta efímera hora de paz.
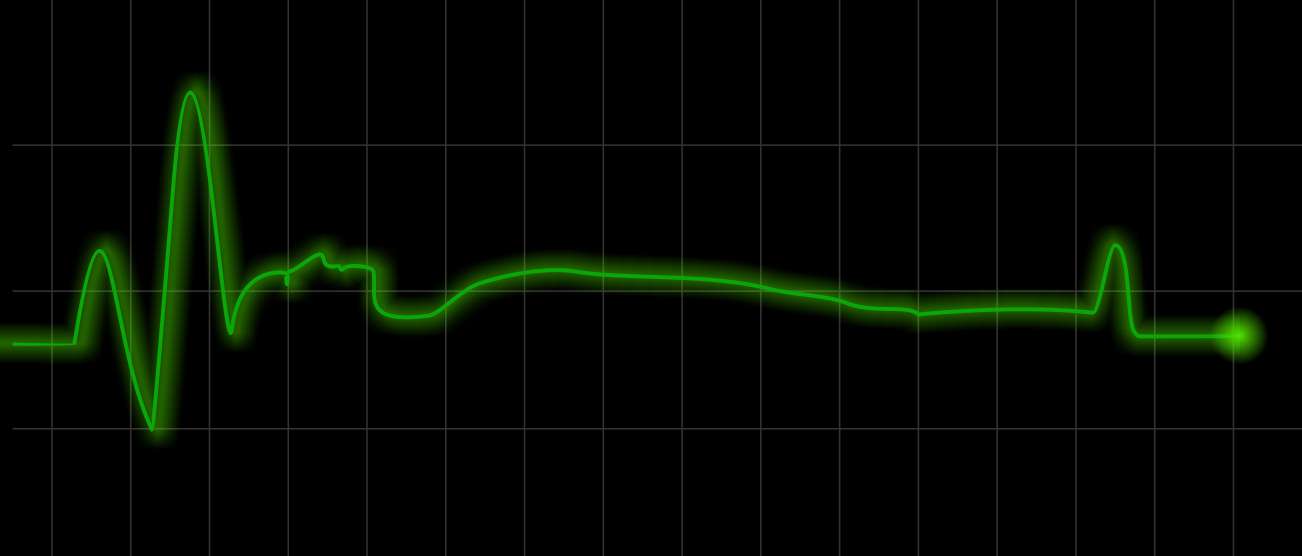
Cadalso
Cae la guillotina de la tarde. El último estertor del día allana el dormitorio. La cama en desorden huele a coito, olor tan humano y tan pronto tan ajeno. Desde la cama, ríe una mujer; y desde su cuerpo estremecido, desde los dedos luminosos de su risa ella florece desnuda, mujer. Junto a ella, un hombre musita obscenidades. Con labios despreciables dice dios, dice mierda, dice ella. La mujer se torna hacia el hombre, se apodera con ambas manos del cuello del hombre, acerca su cara a la del hombre, y de entre sus labios y dientes hace surgir serpentina, cimbreante, su íntima lengua. Es una burla incisiva y mordaz. El hombre lo sabe y reacciona con violencia. Con el cuerpo tensado, con el brazo, con el rojo puño enardecido, golpea la cara de la mujer. Dice dios tras un golpe y tras otro golpe dice mierda y tras otro y otro golpe dice ella, ella, ella, ella. La mujer rompe a llorar. El hombre musita obscenidades, se aparta del cuerpo de la mujer y se viste junto a la cama. El hombre toma su arma cargada, abre el seguro, la enfunda. Es tarde, dice. Quizás sea demasiado tarde. Debe regresar a casa, su esposa espera. La mujer asiente. El hombre no dice más. Se despide con un gesto involuntario y se marcha. La mujer se aparta de la cama, de las sábanas en desorden, de la almohada ensangrentada, y se acerca al espejo. Mira su cara, la marca de los golpes en su cara, y, mientras se limpia el maquillaje, musita obscenidades. Dice dios, dice mierda, dice ella.