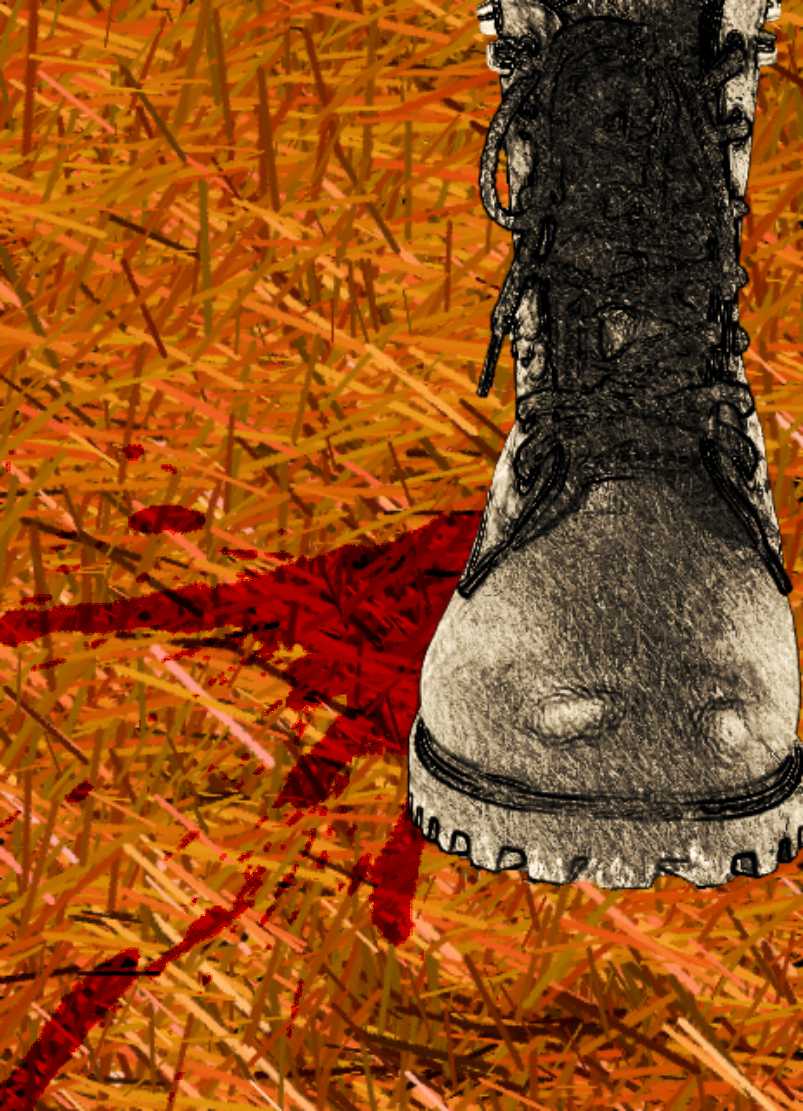Por Luis Alfonso Martínez Montaño
Cada ciudad tiene su voz propia, sus exclamaciones
particulares, su ruido especial, algo que es como el
conjunto de todos los rumores de sus iglesias, de sus
fábricas, de sus calles, de sus gentes y animales…
Ángel de Campo, “Los ruidos de México”
Vieja ciudad de hierro
de cemento y de gente sin descanso
si algún día tu historia tiene algún remanso
dejarías de ser ciudad.
Rodrigo González, “Vieja ciudad de hierro”
Mi oficio, labor cotidiana, se nutre del tránsito por las múltiples venas de la imponente e inasible área metropolitana. Debo reconocer que los confines de una oficina me resultan extraños. Por ello, al desplazarme en las calles me siento un poco más vivo. Además, la actividad es necesaria para concretar mi trabajo como investigador socioeconómico en una consultoría de recursos humanos.
Al respecto, estoy consciente de que sirvo de enlace entre los candidatos y las organizaciones a las que se postulan. Podría decirse que contribuyo, algo que afirmo sin ánimo arrogante, a que se concrete un acto de fe como el que representa la contratación de un postulante. Y disfruto mi trabajo porque conozco gente diversa y un poco sobre su personalidad tan sólo con mirar el lugar en el que habitan.
En particular, los trayectos que realizo para llegar a los diferentes inmuebles que visito me resultan placenteros, pues soy testigo privilegiado de los cambios de escenografía de nuestro gran espacio citadino lleno de célebres hitos,[1] de la calidad de ciudad proteica de nuestro territorio compartido. Una urbe llena de aromas y ruidos, “toda tensa de cables y de esfuerzos”.
Pienso que la megaciudad, National Geographic dixit, nos alberga tanto en sus grisáceas superficies, como en sus temibles entrañas. Aún nos contagia su estado de ánimo y nunca permanece indiferente a nosotros. Habla a través de sus muros, los ruidos y los ecos que llegan del pasado. Y la posibilidad de los recorridos se logra gracias al transporte público. Éste se asemeja a la medusa mitológica; donde las rutas vendrían a representar las serpientes que abarcan a la ciudad. ¡Oh transporte que nunca te sincronizas con nuestro ritmo personal, siempre más lento de lo que necesitamos! Y vale la pena hablar de ti al referirme a una jornada de trabajo que me lleva a cuatro lugares distintos en un solo día.
Inicio el relato:
son casi las 8:30 de la mañana y parto del antiguo reino de Azcapotzalco para llegar a Ecatepec. Para ello me desplazo al desafiante paradero del metro Indios Verdes. Es una suerte de laberinto donde convergen la muchedumbre, las unidades de transporte y los puestos que ofertan diferentes artículos, como ropa y comida que impregnan el ambiente con sus peculiares aromas.
Abordo la combi que me conducirá a Santa Clara. Deben saber los apreciables lectores que en ese transporte hay reglas no escritas indiscutibles: el costo del pasaje es elevado, a como dé lugar deben viajar muchos pasajeros en la unidad (una combi con poca gente es una afrenta para el operador) y no puedes intercambiar miradas con otros viajantes a riesgo de parecer grosero o demasiado entrometido. Después de algunos minutos el recorrido es interesante, pues cruzo en la diligencia metálica los cerros llenos de casas de diversos colores que marcan el fin de la delegación Gustavo A. Madero; imagen que me hace recordar otros cerros con viviendas coloridas que se pueden mirar en algunas colonias de Iztapalapa; ambos asentamientos son un desafío a la naturaleza misma. Luego de atravesar diferentes comercios, puentes peatonales (ignorados la mayoría de las veces) y otras casas, llego a mi primer destino y cumplo con la tarea asignada.
Es cerca de mediodía. Retorno a la antigua Tenochtitlán, en otra diligencia que me provoca la sensación de encierro como si yo fuera la infortunada sardina de una lata. El viaje en una combi jamás es silencioso porque siempre hay algo que distrae la atención: la animosidad de conversaciones ajenas, los portazos después de que aborda o desciende un pasajero o la inclasificable música del conductor. El vetusto vehículo arriba al paradero de Indios Verdes e ingreso al metro. Puede decirse que viajar en las entrañas de la tierra es asequible para quien sea, pues el subterráneo es uno de los transportes más baratos que el viajante puede hallar. Sin embargo, los escollos que impiden un traslado “cómodo” desquiciarían a un viajante experimentado como el mitológico Ulises. Y, para no variar, un retraso en la salida del convoy ha originado una gran muchedumbre que espera abordar.
Ya en el interior del transporte uno encuentra una galería interminable de personajes. Se es testigo de los cruces de miradas inoportunos y se siente la tensión que inunda el vagón atiborrado. Las expresiones que se pueden mirar no esbozan sonrisas. Además, se observa a los chicos que imitan a una tortuga, pues sus mochilas semejan un abultado caparazón que no despegan de sus espaldas ni por un segundo. La mayoría de las veces jamás se inmutan de fastidiar el viaje de otros pasajeros y éstos no protestan. ¡Y qué decir de las señoras que se tornan en verdaderas malabaristas y equilibristas! Quienes en un brazo llevan varias bolsas y en el otro cargan a un niño pequeño.
Inicia el recorrido, el cual no es un dechado de rapidez. Sigo rodeado de una muchedumbre, la que parece bajará en la misma estación que yo. “Me metí en un vagón del metro y no he podido salir de aquí”; viene a mi mente esa vieja canción. Por fin arribo a la estación Hidalgo y realizo el transbordo correspondiente que me conducirá al sur. ¡Ah, los transbordos en nuestro cálido metro, diseñados para que se estorben los unos con los otros!
Dejo atrás el Zócalo; posteriormente llego a la estación San Antonio Abad. Aún estoy cerca del corazón bullicioso e incansable de la Ciudad de México. Salir de las entrañas del gusano metálico es un triunfo, pese a las demoras, los empellones, etcétera. Por fin estoy en la colonia Tránsito de la delegación Cuauhtémoc, un espacio donde la tosquedad de las bodegas marca el estilo de los edificios de departamentos y de algunas casas, para cumplir con la segunda parada del itinerario.
Pasan de la 1:30 de la tarde. Puedo retornar al metro para continuar con el recorrido, no obstante, decido abordar un camión en calzada de Tlalpan (sitio por excelencia de los amores ilícitos nocturnos) con la esperanza de viajar cómodamente sentado. La realidad me dirá que eso no será posible y que el recorrido será lento. El tránsito hacia el sur fluye con pesadez. Además, el calor es implacable. Ambos son los nuevos Escila y Caribdis a vencer de este imperfecto viajero. Llegar a tiempo a mi nuevo destino, que implica ser paciente, aguantar aromas viciados y tolerar la descortesía ajena, se convierte en otro acto de fe. Y pienso que aventurarse a transitar las venas agrietadas de la amada-odiada urbe requiere de enorme valentía. Con más pena que gloria, disculpen el cliché, arribé a la colonia Country Club, en la delegación Tlalpan. Desde el momento en el cual ingreso al lugar todo contrasta con la primera visita, pues parece que estoy en un escenario cinematográfico: casas con pintura reluciente, trazado de calles preciso, basura en pocas cantidades y señoras que riegan su jardín particular. Por un instante una parte de los estudios de cine Churubusco, ubicados en la misma colonia, se salió de sus confines. Aún pienso que no estoy en la misma ciudad, pero un sonido muy familiar demuestra lo contrario:
“¡Se coooompran colchoooones, refrigeradooores, estuuufas, lavadoooras o algo de ropa usada que vendaaaa!; ¡Se coooompran…!”
Creo que la gente de por acá está lejos de conocer los territorios del norte donde comencé mi jornada laboral y viceversa. En fin, tras un momento dejo a mis espaldas la tercera parada de la ruta. Retorno al metro y me dirijo a Taxqueña. Ya en ese territorio como algo con celeridad; luego me dispongo a subir al tren ligero; transporte tan barato como el trolebús, que permite desplazarse en el ancho sur de la urbe, que es otro gusano metálico más pequeño y que también nos hace sufrir aglomeraciones.
Son las 5:30 de la tarde. En breve llegaré a la estación La Noria, ubicada en la delegación Xochimilco; zona que se hermana con Milpa Alta, pues hay pequeños pueblos encajados en la ciudad. Y por tercera ocasión en el día me encuentro en una combi que me adentrará a la colonia Ampliación Tepepan.
Y al hallarme de nuevo en esta delegación, noto que están frescos en mi memoria los rostros de temor y azoro, después del implacable terremoto de septiembre pasado. Rostros que tardarían semanas en asimilar la magnitud de la tragedia. Tiempo que por unos días convirtió a la metrópoli en un paraje fantasma donde el eco de las piedras que caían aún retumbaba en los oídos. Ahora el ruido de la (maldita) alarma sísmica nos recuerda nuestra pequeñez ante los caprichos de la naturaleza. ¡Y cómo olvidar las charlas sobre el tema (a bordo de una combi)!
— ¡Al escuchar la alarma el sábado por la mañana que me levanto en chinga de la cama!
—¡Yo también, me salí en pijama a la calle! ¡Y, mi mamá estaba asustada otra vez! Ya estamos bien pinches ciscados por la alarma. Y pa’ acabarla de amolar en Xochi se cayeron muchas casas; nadie nos peló y siguen sin hacerlo.
—Creen que la ciudad sólo es la Condesa y la Del Valle.
Salgo de aquella larga evocación y un portazo me indica que me aproximo a la parada. Bajo de la “lata de sardinas” y me encamino al último domicilio. Los resistentes muros de cantera negra vigilan mis pasos. Paso frente a una tiendita y me detengo frente a una casa sencilla de fachada gris y puerta blanca. Luego ingreso al domicilio. Tras algunos minutos, cumplo con la cuarta y final tarea de mi día de trabajo.
Ahora voy de regreso al antiguo reino de Azcapotzalco. Recurro a mi viejo conocido el “heavy metro”. Y en uno de los transbordos miro desde el fondo de un vagón a “los policías arrieros, pasajeros bueyes”. Después de salir de las entrañas de la tierra y de haber librado diversos obstáculos, uno está tentado a simpatizar con la idea de que el transporte público es para pobres diablos, Homero Simpson dixit. Sin embargo, es tan necesario para recorrer el espacio variopinto que constituye el área metropolitana que es, ni duda cabe, muchas ciudades en una.
La ciudad que desafía y es como la mar de estimulante. Lugar en el que basta cruzar, en ocasiones, una avenida para advertir un cambio drástico del paisaje: de la implacable pobreza a la fastuosa opulencia y viceversa. La ciudad que se torna en nuestro segundo hogar donde nos reconocemos y logramos, no sin ciertas dificultades, dominar a las sierpes de la medusa (para arribar a nuestros destinos), las cuales permiten llevar a cabo los placenteros o tormentosos trayectos que son parte imprescindible del movimiento incesante de la impetuosa urbe, digna de innumerables odiseas reales e imaginarias.
[1] De acuerdo a la concepción de Kevin Lynch, en su clásica obra La imagen de la ciudad, el término se refiere a los objetos que pueden ser advertidos desde varios ángulos y distancias, por ejemplo, la Torre Latinoamericana o las torres de Satélite.